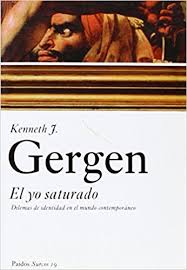
Parecería que el yo fuera ese gilipollas que siempre tenemos encima, haga frío o calor. El mío se llama F. y me proporciona la seguridad que dan las cosas fijas en una vida que está en continuo cambio. Sí, que haya un gilipollas en tu vida del que no puedas despegarte, ayuda casi tanto como tener un yo.
Parecería que todos tuviéramos claro lo que es un gilipollas y lo que es el yo, pero hete aquí que no. Por lo menos lo del yo es algo más enrevesado de lo que parece. Kenneth J. Gergen en “El yo saturado” pasa revista a las tres concepciones del yo por las que ha pasado Occidente desde el sigo XIX. Ahora sólo falta que alguien me venga diciendo que no hay consenso social sobre lo que es un gilipollas y mi mundo saltará por los aires.
En el inicio fue el romanticismo, al que podemos ver como una reacción al culto a la razón del siglo XVIII. El romanticismo cuestionó esa razón y la puso en el lugar de una envoltura externa y superficial que ocultaba un interioridad oculta, “un hueco luminoso” (Baudelaire), “un poder invisible” (Shelley). La razón fue desplazada por la imaginación. La imaginación podía captar la esencia del mundo, de una manera que la razón nunca hubiera podido.
La Ilustración había exaltado la moderación que trae una razón bien encauzada. El romanticismo trajo el genio. El genio era superior a la razón, porque podía llegar a las entrañas de las cosas, algo que la razón no podía. Schiller: “El buen gusto a la fuerza teme; el genio la moderación desdeña (…) La Razón edifica sobre la Naturaleza, pero en su ausencia (…) sólo el genio es capaz de hacer naturaleza con la Naturaleza”. Según Delacroix, la razón quedaba para los mediocres y los que carecían de talento; el genio, que es intransmisible, quedaba para los grandes hombres.
El romanticismo impulsaba a la acción, allí donde la razón del XVIII hubiera podido convencernos de que lo mejor era quedarse en su habitación reflexionando sobre el mundo. El yo interior buscaba expresarse en el mundo. El arte neoclásico, tan obsesionado con la racionalidad y las reglas, ya no servía. El arte romántico era un arte en el que predominaba lo emocional, que trataba de transmitir lo inefable, los sentimientos, el más allá.
Freud, a caballo entre el romanticismo y el modernismo, fue un hijo del primero. Para él, la fuerza impulsora de la conducta está por debajo de la conciencia, es una fuerza misteriosa que no se expresa directamente, sino que tenemos que rastrearla en los sueños, en los lapsus lingüísticos, en el comportamiento neurótico… Las raíces de la concepción freudiana están en el yo interior romántico, pero la diferencia estriba en que lo que para los románticos era glorioso y exultante, para Freud era oscuro, una amenaza que había que domeñar de alguna manera.
Para finales del siglo XIX el romanticismo se había agotado y fue reemplazado por el modernismo. Gergen especula con que el individualismo romántico no servía en una sociedad que había descubierto la producción en masa, en la que el paradigma científico triunfaba y en la que la moderación burguesa imperaba. Fueron sobre todo los avances científicos de la segunda mitad del siglo y la idea concomitante del progreso indefinido, que devolvieron a la razón y a su prima la observación, al centro de la escena. La palabra “objetividad” adquirió un nuevo prestigio. La máquina se convirtió en objeto de adoración: permitía hacer cosas que un individuo solo no podría y era la expresión del progreso y del orden.
Freud había partido del concepto romántico de un yo interior un poco incontrolable y llegó a lo que sería el paradigma modernista: es posible descubrir la esencia de ese yo interior a poco que apliquemos principios científicos y la observación. Mejor aún para sus sucesores, ese yo interior no es determinante. Mediante la ciencia y la observación podemos llegar a conocer el carácter de un hombre, su verdadera naturaleza. El hombre podía concebirse como una máquina más, la más perfecta, y su naturaleza reducirse a procesos cognitivos, que es algo que parece menos amenazante y más comprensible que el inconsciente freudiano.
El ideal del modernista es que la persona desarrolle un sentido de identidad congruente. Carl Rogers decía que la persona tenía que “convertirse en el yo que uno es cabalmente”. Para los románticos, el hombre se veía agitado por pasiones innatas. Para los modernistas, el hombre es el producto del ambiente. Las represiones y prohibiciones de la infancia perturban el desarrollo normal de la persona. El terapeuta debe corregirlas como el operario debe reemplazar los tornillos de una máquina que no funcione. La homosexualidad,- tendencia entonces considerada como indeseable-, podía “curarse” exponiendo al sujeto a imágenes de hombres y mujeres desnudos y dándole descargas eléctricas cuando aparecieran los primeros. En fin, que la psique podía ponerse a punto como un motor cualquiera.
Esta época tan optimista, en la que parecía que conocer al individuo era sencillo y que existía un carácter estable que no cambiaba, fue la época dorada de los test. Unas cuantas preguntas bien diseñadas podían indicar la capacidad de liderazgo, la depresión crónica, el nivel de estrés, la capacidad de superación o la autoestima. Dado que los test medían las predisposiciones del individuo, podían usarse con fines predictivos y que nos dijeran si un individuo lograría el éxito profesional o si sería un buen esposo.
Las ideas modernistas sobre el yo podían funcionar en una sociedad que apenas cambiaba, en la que las vidas transcurrían siempre por rutinas establecidas y en las que las personas no tenían apenas acceso a la vida de aquéllos que estaban fuera de su círculo social. Las nuevas tecnologías han cambiado todo esto y han introducido lo que Gergen denomina “la saturación del yo” y “la colonización del yo”.
Enumerar todos los cambios sociales que han introducido las nuevas tecnologías sería casi imposible. Tal vez uno de los principales sea que han multiplicado las relaciones sociales. El documental del National Geographic te acerca a la vida de los bosquimanos del Kalahari, aunque es más probable que en lugar de ese documental estés viendo lo que cuatro famosillos descerebrados están haciendo encerrados en una casa. Ahora puede que estés respondiendo por la mañana a un proveedor de Quito y que luego tengas que hacer una gestión a través de un call center ubicado en Filipinas. La distancia ya no es motivo para que mueran las relaciones. Lo de irse de vacaciones, conocer a alguien y despedirse de él para siempre al final del viaje, ya no tiene que suceder así. Las nuevas tecnologías permiten mantener el contacto con una facilidad imposible en los tiempos de las tarjetas postales. En resumen, la vida se ha convertido en una sucesión continua de las relaciones sociales más dispares.
La saturación lleva a lo que Genger denomina “la colonización del yo”. La multiplicación de las relaciones sociales, la difusión de los saberes más diversos (desde cómo hacer una torrija en Masterchef, hasta como jugar a Minecraft en un tutorial en Youtube), la necesidad de hacer frente a los desafíos más diversos en una sociedad en perpetuo movimiento, lleva a que sea más difícil construir esa identidad que los modernistas daban por supuesta.
También se hace más difícil llegar a decisiones racionales. En una sociedad homogénea como, pongamos, la española de los años 50, si te llevabas mal con tu cónyuge, la solución era única: aguantar, porque la gente no se separa y el divorcio está prohibido. En la sociedad del siglo XXI, ya no hay una decisión única que sea racional. Las opciones son variadísimas: ir a un terapeuta para que ayude a salvar el matrimonio/hacer que la separación no sea traumática, practicar el intercambio de parejas para intentar salvar el matrimonio, convivir bajo el mismo techo, pero con la conciencia de que el matrimonio se ha roto… Han desaparecido los consensos sociales y ya no hay una autoridad que pueda marcar las reglas e indicar lo que está bien y lo que está mal. Hay una cacofonía de voces.
Un efecto de esta cacofonía es que ya no hay una verdad objetiva. Antes, si tu hijo de 14 años robaba en una tienda, eso quería decir que había cometido un hecho moralmente reprobable y que tenía que ser castigado de alguna manera. Ahora puede que sea una expresión del malestar que siente por la separación de sus padres, el resultado de que sus padres no le dan suficiente dinero y no puede competir con sus amigos, es una muestra de la rebeldía propia de la edad, lo ha hecho para llamar la atención, dado que sus padres no se preocupan por él…
Todo esto tiene consecuencias para la construcción de la identidad. Antes uno sabía lo que la sociedad esperaba de uno y actuaba en consecuencia, sabiendo que si se conformaba a las expectativas sociales, se vería aprobado. Ahora hay dos problemas: uno es la multiplicidad de relaciones en las que nos vemos envueltos y donde debemos mostrarnos eficaces; otra es que ya no está tan claro lo que se espera de nosotros, al haber desaparecido las verdades unívocas. El resultado es que el yo se convierte en un manipulador estratégico. No se trata afirmar la identidad de uno, sino de mostrar en cada momento la faceta que requiere la situación; se toman fragmentos de identidad y se adecúan a la situación.
El resultado es el yo relacional. Ya no hay un individuo con una identidad que no cambia en los distintos escenarios por lo que pasa. Antes, partíamos de un individuo que actuaba en una serie de escenarios en función de su identidad de partida. Ahora las tornas se han vuelto. Lo importante es la relación. La construcción del yo deja de tener un objeto de base (el yo real) y pasa a convertirse en la elección del rol más adecuado para cada momento.
Si eso es el yo posmoderno, parece que la conclusión del libro es más bien desoladora. Sin embargo, en el último capítulo Gergen, cree que la aparición del yo relacional posmoderno no es tan negativa. Tal vez sea lo que necesita un planeta superpoblado e hiperconectado: una mayor conciencia de la interdependencia mundial y de la relación orgánica entre los humanos y el planeta.
Otros temas
