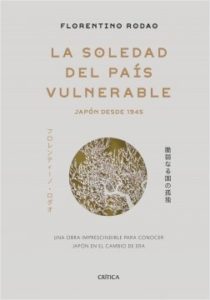
Uno de los asiatistas españoles que más respeto es Florentino Rodao. Es un hombre que no sólo escribe sobre Asia, sino que vive Asia. Ha escrito sobre un tema tan desconocido como la presencia de españoles en Siam (“Españoles en Siam”), sobre algo tan apasionante como poco tratado que es la relación entre la España franquista y el Imperio japonés durante la II Guerra Mundial (“Franco y el Imperio japonés”) y sobre los enfrentamientos en el seno de la comunidad española en Filipinas durante la Guerra Civil y lo que influyeron en la desaparición del español en las islas (“Franquistas sin Franco”). Recientemente acaba de publicar “Japón. La soledad del país vulnerable”, en el que en su primera mitad narra la historia política de Japón desde la II Guerra Mundial y describe aspectos de la cultura japonesa en la segunda.
El título me parece muy bien escogido. Japón es un país que se percibe aislado. Es el mismo complejo de isla frente a continente que tiene Inglaterra, pero exacerbado en el caso de Japón. Si todos los países tienen a atribuirse orígenes míticos que los hacen especiales, el caso de Japón es para nota. El “Kojiki” o “Crónica de Asuntos Antiguos”, que data del siglo VIII, describe cómo el Emperador de Japón desciende de un linaje divino que empieza con la diosa del sol, Amaterasu; toda vez que el resto del mundo depende del sol, Japón tiene autoridad sobre él. Asimismo cuenta cómo, después de la creación del cielo y la tierra, los dioses Izangi e Izanami crearon el archipiélago japonés, que parece que era la parte del mundo que corría más prisa crear. Comparada con estos orígenes tan augustos, la pretensión de Alfonso X de que los iberos procedían del hijo de Noé, Tubal, casi resulta una caquita.
El sentimiento de aislamiento se vio agravado por los casi dos siglos y medio en que el shogunato cerró el país a los extranjeros. La motivación fue el miedo a una invasión. Japón empezaba a vivir un proceso de formación nacional en el que sobraban los extranjeros, como ocurriera en España después de 1492, y temía que los europeos utilizasen la propagación del catolicismo como excusa para crear una quinta columna en el país. Vamos, que nos habían leído la mente. El aislamiento fue tan intenso que se prohibió también a los japoneses viajar al extranjero y construir barcos transoceánicos. La única excepción fueron los holandeses, a los que se permitió tener una presencia en la diminuta isla de Dejima en Nagasaki, porque, aunque eran muy calvinistas, el florín es el florín y se comprometieron a limitarse a comerciar y a no evangelizar.
Como Corea y Vietnam, Japón asimiló la cultura china, pero la reelaboró, reinterpretó y se la apropió de una manera completamente original hasta hacer de ella un producto propio. Un ejemplo lo podemos tener en la poesía. La primera poesía japonesa se vio muy influida por la poesía china contemporánea. Llegó a haber poetas y nobles que compusieron poemas en chino. La introducción de referencias en un poema a obras clásicas chinas se consideraba como el no va más del refinamiento. Sin embargo, con el tiempo, los japoneses elaborarían sus propias formas poéticas, de las que los haikus son su ejemplo más conocido.
Esta originalidad japonesa ha hecho que, por ejemplo, el historiador Arnold J. Toynbee en su monumental “Estudio de la Historia” diferenciase una civilización “japonesa-coreana” de la civilización china o que Samuel Huntington la considere como una civilización aparte de la China. Huntington afirma que es un híbrido de la civilización China con modelos altaicos preexistentes, lo que supone no haberse enterado de nada y minusvalorar la gran originalidad japonesa en el último milenio y medio a la hora de reinterpretar los elementos culturales chinos.
En lo que se refiere a la vulnerabilidad que sienten los japoneses, ésta está más que justificada. Japón sufre en torno al 20% de los terremotos de más de seis grados en la escala Richter que se producen en el mundo. Anualmente en torno a once tifones se aproximan a Japón, de los que una media de tres llega a descargar sobre las islas. Las lluvias producen inundaciones regularmente y con el cambio climático esta situación no hace sino agravarse.
La vulnerabilidad es también geopolítica. Japón se concibe como unas pequeñas islas apenas separadas de un país inmenso que es China. Hasta la II Guerra Mundial, los dos intentos más serios de conquistar Japón habían procedido precisamente de China; se trata de las invasiones mongolas de 1274 y 1281.
De alguna manera se puede afirmar que en parte fue la idea de vulnerabilidad la que llevó a Japón a atacar Pearl Harbour y desencadenar la Guerra del Pacífico. Japón se percibía como un pequeño país, sin recursos ni petróleo, que estaba rodeado de enemigos. Golpear antes de que los golpeasen, por más que en su fuero interno supieran que se estaban metiendo en una guerra que no podían ganar, fue lo que les indujo a atacar a EEUU.
El libro de Rodao está estructurado en dos partes. La primera es una descripción muy buena sobre la política japonesa desde el final de la II Guerra Mundial hasta el presente. Este período empieza con la ocupación norteamericana tras la derrota de Japón en la Guerra del Pacífico. Los japoneses abordaron la ocupación con gran pragmatismo e hicieron la transición de gran imperio militarista y expansionista a pequeña nación-estado democrática sin excesiva dificultad. Rodao recuerda a este respecto el inmenso esfuerzo de adaptación a Occidente que Japón había realizado durante la Revolución Meiji en 1868. Realmente, no creo que haya ningún otro pueblo en el planeta con esta capacidad de reinventarse.
Japón recuperó su plena soberanía en 1952. En los siete años transcurridos había conseguido que la actividad económica regresase a los niveles de preguerra y que la democracia funcionase. Los años 1952-1989, o sea el resto del reinado del Emperador Hirohito, fueron los años del milagro económico japonés que llevó a que el PIB japonés al final del período representase el 17,8% del PIB mundial y a que se convirtiese en la segunda economía del planeta. El auge japonés fue tan sorprendente que en los años 80 más de uno auguró que la economía japonesa sobrepasaría a la norteamericana. Como tantísimas otras veces, los analistas se equivocaron.
En lo político, en 1955 se creó el Partido Liberal Democrático (PLD), fruto de la fusión del centrista Partido Democrático y del derechista Partido Liberal. Ambos tenían en común su defensa del status quo y su rechazo a que las izquierdas, representadas por el Partido Socialista, llegasen al poder. El Partido Liberal Democrático consiguió conectar con los agricultores, los pequeños y grandes empresarios y con grandes capas de la población, que vieron sus niveles de vida mejorar durante el período 1960-1988. Con esto y ayudados por la tendencia de las izquierdas japonesas a pegarse tiros en el pie, el PLD ha gobernado Japón desde 1955 con dos breves interrupciones en 1993-94 y 2009-12.
La muerte de Hirohito tras un larguísimo reinado de 62 años casi coincidió con el inicio de la crisis económica y de lo que se llamó la década perdida. Las burbujas bursátil e inmobiliaria reventaron. Las viviendas llegaron a perder dos tercios de su valor, los precios de las acciones cayeron un 80% en tres años. La producción industrial descendió un 11% hasta 1995. Las razones de la crisis, aparte del pinchazo de las burbujas, fueron: el exceso de capacidad productiva; el crecimiento del ahorro, determinado por la incertidumbre económica; la caída de la demanda interna; la apreciación del yen, con el efecto que ello tuvo sobre las exportaciones; el aumento de la tasa de desempleo. La incertidumbre era tan grande que en las elecciones de 1993 el PLD perdió el poder por primera vez en 38 años.
Lo que llevamos de siglo XXI no ha sido muy glorioso para Japón. Ha habido una recuperación anémica. La población está envejeciendo a pasos agigantados y se ha perdido esa confianza en el futuro que existía hasta el pinchazo de la burbuja. Son muchos los que no han recuperado los niveles de vida anteriores a la crisis. La reforma del sistema político sigue siendo la gran tarea pendiente. Las expectativas creadas en 2001 por el Primer Ministro Junichiro Koizumi, un hombre rompedor y muy innovador, no tuvieron continuación cuando dejó el poder en 2006.
Rodao extiende la descripción de la vida política japonesa hasta 2019. Los últimos años han estado marcados por el largo mandato del Primer Ministro Shinzo Abe. El PLD volvió a gobernar en 2012 y no parece que haya ninguna nueva fuerza capaz de vencerle y de introducir un nuevo modelo político. En política exterior está siendo continuista. Lo malo es que la geopolítica regional no es tan continuista. Japón tiene que enfrentarse al auge de China y al decreciente compromiso norteamericano con la región. En economía, Abe ha intentado relanzar la economía japonesa con éxito mitigado. La deuda pública, que asciende al 240% del PIB, es la más elevada del mundo; por otro lado, Japón tiene que hacer frente a la sociedad más envejecida del mundo. Dos factores difíciles de afrontar.
La segunda parte del libro es apasionante. Rodao que ha vivido en Japón y habla japonés, va tratando pormenorizadamente diversos aspectos de la cultura japonesa, desde la posición de la mujer, hasta la actitud del japonés ante la muerte. Aquí sí que me siento incapaz de resumir mínimamente todo lo que cuenta Rodao en este apartado. Lo mejor es leer directamente el libro.
Otros temas
