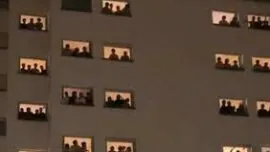Digo filosofía por decir algo, aunque creo que alguien con conocimientos en la materia debería ponerse a ello.
Vaya por delante que no soy una persona propensa a la terraza o, como también se la conoce, “terracita”. La terraza exige cierta capacidad contemplativa y mi naturaleza compulsiva hace que me vuelque en los quicos o en las patatas, cuando no en las cervezas. Mientras hay frutos secos no hay tranquilidad de espíritu para mí. Creo que somos muchos así.
Además, siempre me incomodó un poco ese “dolce far niente” comunitario. Toda la vida he pensado que en esos círculos alrededor de un bar se iba el tiempo y se consolidaba algo ajeno y casi seguro que hostil: lo que opina la gente.
En los últimos años, sin embargo, la edad ha ido moderando mi perspectiva. No solo admito ya ir a una terraza o terracita para tomarme las consabidas cervecitas, sino que las contemplo con mucho interés. Con el furor del converso, creo ahora que no hay nada más bonito que unas terrazas de barrio en las que, a través de la densa capa de sonido, se captan al vuelo frases sueltas: bellos comentarios populistas, anécdotas dramatizadas con maestría, risotadas independizándose del grupo…
Podría contar muchas cosas. El universo de la terraza da para libros. Una vez escribí sobre la hipnotizante costumbre de hacer oscilar la chancla (la chancla inevitable) en el dedo gordo del pie con ese balanceo un poco impúdico pero también voluptuoso.
Lo que me gusta ahora es psicológico o casi político: es el efecto que la terraza tiene en mi civismo, que yo diría es el opuesto a Twitter.
Para que la terraza provoque ese efecto es necesario, antes de nada, superar el estadio primitivo del terracista: el que está en la terraza como si estuviera en su casa.
El ejemplar supremo de esto es el matrimonio o la pareja que bajan al bar y no se dicen nada. Están como los Roper allí, en silencio, el uno junto al otro como si hubieran coincidido en el metro.
Esta categoría, esta maravilla de la vida en pareja, está al margen de todo y merecería atención aparte.
(El silencio como virtud conyugal. En las conversaciones de pareja de los bares y las caminatas del colesterol se ve lo acertado de cierto diagnóstico feminista: el hombre le da a la mujer una chapa considerable, le propina unas turras intolerables. Las nuevas feministas no me gustan mucho políticamente, o nada, pero sí como observadoras de costumbres).
Pero me desvío. No hablo de esas parejas, sino de la común actitud a desterrar en las terrazas.
Me refiero a esas personas que bajan a la terraza y mantienen en ella una actitud de espectadores, como “de miranda”. Es la mirada clásica de las terrazas junto a un paseo marítimo. Junto al mar no queda mal, en una calle cualquiera ya es otra cosa.
Cuando miramos así miramos a las personas como si fuera la tele, críticamente, confiados además en que a nosotros no nos ven. Parapetados tras la cerveza, observamos lo que circula como jueces de un concurso de misses. Es muy desagradable cuando uno pasa al lado de una terraza y descubre esas miradas.
Este tipo de experiencia terracil no es la que me interesa, aunque no le niego una cierta diversión. Pero creo que la terraza tiene que procurar en nosotros un salto hacia otro estadio. Lo mejor sucede cuando salimos de ese estado de islote escrutador. Cuando a través de la conversación prolongada y del efecto ligero del alcohol se despierta en nosotros una mirada distinta, coloreada por una leve comprensión y hasta aprecio del viandante. Nuestro estado cambia. Surge una especie de solidaridad. A partir de un cierto rato de “terraceo” miramos de otro modo, con principio de amor cívico.
La terraza nos sitúa en la calle pero ya de un modo distinto. Del modo-salón al modo-polis. Entendemos perfectamente el ritmo del camarero y con comprensión nos amoldamos a su ir y venir; hemos curioseado y hasta cotilleado en la mesa de al lado y tras unas hipótesis hemos comprendido su situación. El que pasa por la calle ya no es tan extraño. Un señor tropieza, a alguien se le cae una bolsa. Nos levantamos. Nos sorprende nuestra solicitud. Queremos ayudar. La mirada se llena de simpatía y hasta de piedad -en los numerosos casos en que el prójimo la puede despertar-.
Con las personas de las mesas cercanas se logra un vínculo pequeño pero apreciable. Si hay un perro o el niño estadístico, hay que hacerles la obligatoria carantoña y es fácil que se establezca ahí una comunicación. Se rompe el hielo ciudadano y esa cordialidad no se evapora, se queda flotando. No es la cordialidad puntual de cuando vamos de paso o en el ascensor. Aquí estamos sentados durante muchos minutos uno junto al otro, próximos y la simpatía se prolonga hasta la frontera de la conversación. Para el que es de natural seco, esa simpatía puede ser un poco embarazosa, difícil de manejar. Algo viscosa. Pero esa persona ya pasa a ser saludada, le desearemos sinceramente las buenas noches, y es posible que intercambiemos alguna opinión futbolística o existencial.
Lo que en la discoteca, bar o pub son miradas de potencial lujuria, en la terraza (siempre que sea de tipo familiar) pueden acabar siendo miradas de vecindad. ¡Se despierta un morbo vecinal!
Pienso que ese estado de ánimo existe, es real, y aunque fugaz tiene una consistencia homogénea, reconocible, que explica que sigan pasando por allí músicos o vendedoras de flores. Ellos, conocedores de la infinita ruindad del ser humano, saben que el ánimo allí a veces se reblandece, que se nos esponja un poco la voluntad.
La repetición de estas noches en las mismas terrazas imagino que crea vínculos sólidos que pueden acabar en amistad o torcerse hacia la reyerta. Para los ocasionales, nos permite descubrir en nosotros una veta dormida de simpatía hacia los demás, los extraños próximos. Como cuando de críos dábamos la paz en la Iglesia. Una especie de ligero comunitarismo a lo Ned Flanders.
Otros temas