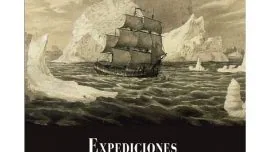Cuando, conversando con Augusto Ferrer-Dalmau se planteó el asunto del cuadro que él planeaba pintar para el Museo Naval, no quedó, desde el principio, la menor duda de que éste debía referirse a la hazaña del Glorioso. A la epopeya del Glorioso.
Era éste un navío de 70 cañones y tenía ese bonito nombre: Glorioso. Un nombre de los que condicionan y obligan. Lo mandaba el capitán don Pedro Mesía de la Cerda, y en 1747 traía de La Habana cuatro millones de pesos en monedas de plata.
El 15 de julio, cerca de las Azores, el navío se topó con un convoy inglés escoltado por tres barcos de guerra que casi lo doblaban en número de cañones: el navío Warwick, la fragata Lark y un bergantín.
En aquel tiempo, un navío de América era una presa codiciada: solía llevar caudales a bordo, así que los ingleses le dieron caza.
Manteniendo el barlovento con mucha pericia marinera, el Glorioso se batió toda la noche, tuvo un respiro al caer el viento durante el día, y volvió a pelear la noche siguiente: primero dejó fuera de combate a la fragata, que se hundió; y tras hora y media de combate con el Warwick en la oscuridad, sin otra luz que los fogonazos artilleros (los españoles dispararon 1.006 cañonazos y 4.400 cartuchos de fusil, que se dice pronto), el navío inglés se retiró con el rabo entre las piernas. Que no siempre Britania, aunque por lo común lo venda con poesías y trompetas, parió leones.
Sin embargo, la odisea del Glorioso no había hecho más que empezar. Siguiendo rumbo a Finisterre, el 14 de agosto volvió a dar con una fuerza británica: el navío Oxford, la fragata Shoreham y la corbeta Falcon.
Como en el caso anterior, los ingleses le fueron encima igual que lobos hambrientos. Pero el comandante Mesía y su gente eran de esa casta de marinos que aprietan los dientes y venden caro el pellejo. Por segunda vez asomaron los cañones y batieron el cobre como los buenos. Como los mejores.
Después de tres horas de combate durísimo, pese a haber perdido el bauprés, una verga y tener la popa hecha astillas, el Glorioso continuó navegando hacia España mientras los ingleses se retiraban con graves daños.

Fondeó el navío en Corcubión, desembarcando los caudales, y volvió a la mar para reparar averías en Cádiz, pues vientos contrarios descartaban El Ferrol. Y el 17 de octubre, a la altura del cabo San Vicente, volvió a encontrarse con una fuerza enemiga. Con su destino.
Esta vez eran cuatro fragatas corsarias con base en Lisboa y bajo el mando del comodoro Walker: King George, Prince Frederick, Princess Amelia y Duke, que sumaban 960 hombres y 120 cañones. Inmediatamente le dieron caza, aunque el español, resabiado, no reveló su nacionalidad (treta común del mar) hasta que la King George se acercó a preguntársela. Entonces Mesía izó pabellón de combate, lo aseguró con un cañonazo, y luego le largó al inglés una andanada que le desmontó dos cañones y el palo mayor.

Siguieron tres horas de carnicería penol a penol, muy bien sostenida por el Glorioso; pero al rato se unieron al combate las otras fragatas y dos navíos de línea ingleses que navegaban cerca, el Darmouth y el Russell. Hagan cuentas: seis barcos y 250 cañones contra los 70 del solitario español, maltrecho y corto de gente y munición por los combates anteriores y la travesía del Atlántico. Aun así, el comandante Mesía y su tripulación, a quienes a esas alturas (de perdidos al río), daban ya igual seis ingleses que sesenta, se defendieron como gato panza arriba bajo un fuego horroroso durante dos días y una noche. Que también se dice pronto.
Aún tuvieron la satisfacción de acertar en una santabárbara y ver volar al Darmouth, que se fue a pique hecho pavesas con 314 de sus 325 tripulantes. Y al fin, amaneciendo el 19 de octubre (33 muertos y 130 heridos a bordo, el barco desarbolado, chorreando sangre por los imbornales, raso como un pontón y a punto de hundirse), el comandante convocó a los oficiales que seguían vivos, los puso por testigos de que la tripulación había hecho lo imposible, y arrió la bandera.

De ese modo, fiel como ninguno a su nombre, acabó viaje el navío español Glorioso. Había librado tres combates contra 12 barcos enemigos, de los que hizo volar uno y hundió otro; pero la hazaña final no corresponde sólo a quienes con tanta decencia lo defendieron, sino al navío mismo: remolcado a Lisboa por los vencedores para repararlo e izar en él su pabellón, los destrozos se revelaron tan graves que se negó a flotar y fue desguazado. Ningún inglés navegó jamás a bordo de ese barco.
Y eso es lo que ha pintado augusto Ferrer-Dalmau, en el cuadro que pueden ver en el Museo Naval. El momento en el que, rodeado de ingleses (uno de ellos, observarán, arrastra su bandera con el palo de mesana desarbolado, por el agua), destrozado el español a cañonazos, casi agotada la munición, con la desagarrada bandera aún ondeando en lo que queda de la arboladura, el Glorioso muerde todavía, peleando sin esperanza y hasta el fin, con los tripulantes en cubierta (fíjense bien en ellos, sobre todo en el oficial erguido en la proa, entre el fuego) vendiendo cara su piel.
Con este lienzo, homenaje a la Armada Española, Augusto Ferrer-Dalmau ha logrado, en mi opinión, su cuadro hasta ahora más difícil. Y también, quizás, el más hermoso.
ARTURO PÉREZ-REVERTE
De la Real Academia Española
BatallasCarrera de IndiasCartografíaMuseosOtros temas