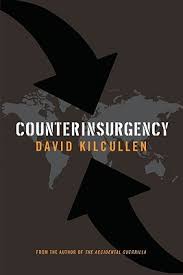
El mundo se está yendo por el desaguadero, cuando le fallan hasta los jinetes del Apocalipsis, que parecía que era algo en lo que la Humanidad siempre podría confiar. Los malos siempre han sido más confiables que los buenos; sabes que siempre los tendrás allí para joderte. Si San Juan pudiese ver en lo que se ha convertido el jinete de la guerra, no lo reconocería.
Estamos acostumbrados a que las guerras sean grandes enfrentamientos armados entre los ejércitos de dos Estados. Pues bien, ese tipo de guerras representa sólo una minoría de los conflictos. El Correlates War Project (www.correlatesofwar.org) estima que entre 1816 y 2007 sólo el 17% de los conflictos armados respondieron a la categoría habitual de guerra. La inmensa mayoría de los conflictos fueron guerras civiles o insurgencias. La tendencia al declive de la guerra convencional se ha acentuado tras la II Guerra Mundial. Los optimistas dirán que es por la influencia de las Naciones Unidas, cuya Carta prohibe el recurso a la violencia en las relaciones internacionales. Los escépticos, como yo, creemos que se debe a que la guerra moderna se ha convertido en algo muy caro e impredecible. Las armas convencionales modernas tienen un poder destructor devastador y las sociedades más avanzadas son cada vez más renuentes a aceptar un gran número de bajas. EEUU tuvo un millón de bajas en la II Guerra Mundial y la sociedad norteamericana aguantó el tipo mucho mejor que con las algo más de 200.000 bajas de la guerra de Vietnam. Finalmente la sociedad norteamericana ha llevado mucho peor las 22.000 bajas ocurridas en la guerra de Afghanistán desde 2001. Ahora que todo se mide en términos económicos, hay que reconocer que la guerra moderna es un negocio ruinoso.
David Kilcullen es un ex-militar australiano con experiencia en operaciones de mantenimiento de la paz en Timor Este, Bougainville y Oriente Medio, que se ha especializado en contrainsurgencia. Su libro “Contrainsurgencia” es una recopilación de artículos sobre el tema a cuál más interesante.
Hay tantas ideas interesantes en el libro, que resulta difícil resumirlas. Tal vez la idea más importante sea que la insurgencia muta y que cada insurgencia es única y requiere soluciones únicas. Un ejemplo de esto, que trae el libro, es la lucha del Ejército indonesio contra la insurgencia de Darul Islam en Java occidental entre 1959 y 1962. La estrategia partía de consolidar la presencia gubernamental en las zonas controladas por el gobierno mediante acciones cívicas y psicológicas. A continuación se acordonaron y se atacaron las montañas selváticas donde las guerrillas eran fuertes. La guerrilla, debilitada, se vio incapaz de contestar al gobierno las tierras bajas donde el gobierno todavía era débil. La insurgencia terminó cuando en un audaz golpe de mano el ejército indonesio capturó al líder de Darul Islam.
En 1975 Indonesia invadió Timor Este y pensó en aplicar contra la insurgencia timoreña la estrategia que le había funcionado tan bien contra Darul Islam en los sesenta, repitiendo ese error tan típico de los militares y de muchos políticos de creer que la estrategia que te funcionó tan bien una vez, también te funcionará una segunda, aunque las circunstancias sean diferentes.
Las fuerzas indonesias no se dieron cuenta de un pequeño detalle: nada en Timor Este se parecía a Java occidental. Para empezar los timoreños eran católicos, con lo que la estrategia de mostrar que los soldados indonesios eran mejores musulmanes que los guerrilleros para atraerse a la població, no se podía aplicar. La guerrilla estaba dispersa por todo el país, con lo que la idea de distinguir entre zonas controladas por la guerrilla y zonas controladas por el gobierno no funcionaba. El liderazgo de la guerrilla era del tipo horizontal y las células estaban muy compartimentadas, con lo que la estrategia de atrapar al líder o líderes supremos para desmantelar la guerrilla no servía. Finalmente, el Ejército indonesio no tuvo en cuenta que el escenario internacional había cambiado. Por un lado, los países occidentales ya no tenían ganas de hacer la vista gorda como en 1960; la Guerra Fría había terminado e Indonesia ya no era una pieza clave para frenar al comunismo en el Sudeste Asiático. Por otro, los medios de comunicación habían hecho su aparición y ya no resultaba tan sencillo llevar a cabo una contrainsurgencia a espaldas de la opinión pública internacional.
Otra idea importante es que la lucha entre una fuerza insurgente y un Estado no es una lucha entre dos fuerzas, sino entre dos legitimidades. Asumimos normalmente que el Estado es fuerte allí donde sus simpatizantes son mayoría y viceversa. La realidad es la contraria: donde el Estado es fuerte, la población tiende a apoyarle porque es quien les garantiza la seguridad en medio del conflicto civil. Salvo para los muy ideologizados, para la mayoría el criterio esencial para apoyar a un bando o al otro es: ¿quién me protegerá mejor?
Resulta especialmente interesante el capítulo “Luchando contra la insurgencia global” (“Countering global insurgency”). En él hace una serie de consideraciones muy relevantes sobre la lucha contra el yihadismo internacional, al que debemos ver como un movimiento insurgente, que tiene la particularidad de que trasciende las fronteras.
Dentro de este capítulo es apasionante su manera de abordar el fenómeno insurgente desde la óptica de la dinámica de sistemas. El Estado y los movimientos insurgentes son dos sistemas que compiten; el objetivo de cada uno de ellos es dislocar al sistema enemigo para que no pueda funcionar.
La visión de las insurgencias como sistemas no es realmente nueva. El Secretario de Defensa norteamericano McNamara la aplicó en la lucha contra el Vietminh en la guerra de Vietnam. En su formulación, se cogía la insurgencia, se consideraban sus elementos constituyentese y se diseñaban contramedidas. Se escogían algunos parámetros, generalmente en forma de estadísticas, para apreciar los avances conseguidos. El problema con esta aproximación es que no tenía en cuenta toda la complejidad ni la capacidad de mutar que tiene la insurgencia. También se olvidaba de que la insurgencia es mucho más que la suma de sus partes. Yo lo compararía con la física newtoniana, que es muy lógica y describe muy bien los movimientos de las grandes masas, pero resulta que en la insurgencia lo importante ocurre a nivel cuántico y allí la física newtoniana no llega.
Kilcullen pide que imaginemos los movimientos insurgentes como células vivas. Las insurgencias son sistemas sociales que toman elementos preexistentes y los reordenan. Uno de los mayores errores es considerarlas independientemente de la sociedad en la que surgen. Los teatros en los que operan las insurgencias pueden ser vistos como ecosistemas; pensemos en el teatro afgano donde podríamos distinguir al menos cuatro actores interactuando: las FFAA afghanas, las fuerzas de la coalición internacional, los talibanes y el ISIS. Las insurgencias, como una célula, tienen una barrera de las separa del ambiente en el que viven. Del ambiente toman inputs (reclutas, armas, simpatizantes…), los procesan (adoctrinamiento, recolección de inteligencia, formación de insurgentes…) y devuelven al ambiente productos (atentados, eco mediático, agravios, propaganda…).
Las insurgencias son sistemas que no están en equilibrio y que dependen de los inputs que reciben del ambiente en que se desenvuelven. Por tanto una de las claves para derrotarlas es cortarles el acceso a los inputs. El equivalente en términos corporales sería el cortar el suministro de energía a una célula cancerígena para que muera de inanición. Si no se corta el flujo de inputs a tiempo, la insurgencia llega un momento en el que se convierte en autosostenible y ya no basta con suprimir las causas que permitieron su surgimiento.
Un ejemplo de lo anterior, que ofrece Kilcullen, es cómo la disolución del Ejército iraquí por la Autoridad Provisional generó un número inmenso de ex-soldados desempleados, con agravios y con formación militar, que propulsaron la insurgencia iraquí. A la altura de 2006 la insurgencia había adquirido tal fuerza por sí misma que ya no era posible suprimirla eliminando la situación de desempleo de los ex-soldados. Siempre es importante no dejar que se alimenten los agravios, pero a partir de determinado momento resolverlos deja de ser efectivo para acabar con la insurgencia, lo que no impide que nunca haya de abandonar el trabajo de corregirlos.
Sobre la base del concepto de la insurgencia como un sistema cuasi-biológico, Kilcullen define las siguientes operaciones a emprender por la contrainsurgencia: 1) Atacar los nodos; 2) Romper los enlaces entre los nodos; 3) Dislocar la barrera (la barrera es la separación entre la insurgencia y la sociedad en la que se aloja. Tiene una función protectora para la insurgencia y al mismo tiempo proporciona el terreno para la interacción con la sociedad); 4) Suprimir las interacciones de la barrera con la sociedad; 5) Cortarle los inputs; 6) Impedirle realizar acciones; 7) Combinar estas diferentes operaciones.
Kilcullen no se queda en lo abstracto, sino que aporta ejemplos de contrainsurgencias reales y cómo realizaron estas operaciones. Por ejemplo, el programa de reasentamiento de poblaciones en la Emergencia Malasia (1948-1960) atacaba los puntos 3, 4 y 5. Los intentos en la Guerra de Vietnam de anular la Ruta Ho Chi Minh, por la que se abastecía el Vietcong, alude a los puntos 2 y 5…
En resumen, un libro muy aconsejable, sobre todo porque es éste el escenario bélico que más veremos en el futuro. La realidad de los conflictos evoluciona tan rápidamente que el libro, que es de 2010, en algunos puntos ya hasta se me antoja un poco anticuado.
Otros temas