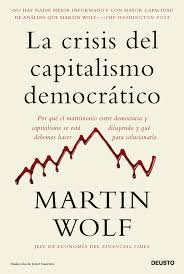
Martin Wolf es el jefe de economía del Financial Times y como tal es alguien que entiende de capitalismo. Martin Wolf nació en 1946 y ya con uso de razón vio cómo el capitalismo con cierto control estatal y una democracia de principios y con verdaderos hombres de Estado hacían que todos prosperasen. Martin Wolf también vivió la crisis del petróleo y la época de los iluminados del neoliberalismo, que nos prometieron que si renunciábamos a las regulaciones y aceptábamos la palabra del omnisciente mercado, tendríamos una prosperidad eterna. Y por si quedaban dudas, Margaret Tatcher en su mejor estilo gangsteril nos recordó que no había alternativa. Martin Wolf también vivió esa estafa piramidal que fue la crisis de 2008 y cómo ya entonces antes habían desaparecido los hombres de Estado del panorama político y nos habíamos quedado con mediocridades, que se movían a golpe de sondeos y no tenían ni idea de cómo gobernar las sociedades complejas que habíamos creado. parte. A esa crisis se le aplica muy bien lo de “no fue una crisis, fue un robo”, porque quienes no la provocaron, fueron los que la pagaron. A partir de ese momento, el pueblo perdió confianza en un sistema que les había fallado tan miserablemente y se volvió hacia políticos populistas impresentables que 20 años antes no se habrían llevado ni el 1% de los votos. Y así hemos llegado adonde estamos hoy, un lugar no demasiado agradable. Pero mejor que cualquier cosa que yo pueda decir es leer “La crisis del capitalismo democrático. Por qué el matrimonio entre democracia y capitalismo se está diluyendo y qué debemos hacer para solucionarlo” de Martin Wolf.
Para Wolf, el punto de partida de nuestro malestar no tiene que ver con las guerras culturales, ni con los sentimientos religiosos, ni con la pervivencia del racismo. La madre del cordero es la decepción económica. La economía en los últimos treinta años no ha proporcionado prosperidad y progreso, sino un aumento de las desigualdades. El debate sobre la inmigración se produce porque una parte sustancial de la población siente que no progresa y el inmigrante que te roba el trabajo es un objetivo más concreto que la abstracción de un sistema que te ha fallado.
Empecemos definiendo lo que es ese sistema en el que se imbrican la democracia y el capitalismo. La democracia, según el politólogo Larry Diamond, posee cuatro elementos necesarios: elecciones libres e imparciales; participación activa de los ciudadanos en la vida política; protección de los derechos humanos y los derechos civiles de todos los ciudadanos por igual; un Estado de derecho que obligue por igual a todos los ciudadanos. La democracia liberal se estructura en una lucha de partidos que están dispuestos a aceptar la derrota y en la que los vencedores no buscan aniquilar a los perdedores.
El capitalismo es una economía en la que los mercados, la competencia, la iniciativa económica privada y la propiedad privada desempeñan un papel central. Con el paso del tiempo, a medida que las sociedades se hacían más democráticas la intervención del gobierno ha tendido a hacerse más intensa. Esto se hizo para incluir a las personas sin activos y a causa de la creciente complejidad de la economía y las imperfecciones del mercado, que pueden llevar a resultados económica y socialmente dañinos. La ley debe regir este capitalismo porque, de otra manera, lo que tenemos es un latrocinio.
Ahora bien, ¿cómo fue que capitalismo de mercado y democracia se entrelazaron? Martin Wolf presenta un esquema virtuoso en el que el culto al individualismo y la igualdad van conduciendo hacia ese matrimonio. Mi visión de cómo ocurrió es mucho más cínica:
El Antiguo Régimen se había basado en dos ideas: el estatus social viene determinado por el nacimiento e, inevitablemente, no todos somos iguales; por otra parte, el orden social forma parte del esquema divino. Estas dos ideas se hicieron insostenibles cuando una parte de la población dejó de creer en Dios y la Iglesia y cuando surgió una burguesía cultivada y con cierto poder económico a la que perjudicaba ese estado de cosas. La Revolución Francesa introdujo dos conceptos: el de la igualdad y el de los derechos que se hicieron imparables. De hecho podría decirse que la Historia de las Monarquías Absolutas en el siglo XIX fue la de un combate de retaguardia para frenar esas dos ideas. Los nuevos capitalistas se aliaron con los demócratas porque era la manera de traer el tipo de sociedad que a ellos les convenía: una en la que hubiese libertad de empresa y donde el Estado no interfiriese en sus actividades. En principio el sufragio censitario, en el que sólo votaban los propietarios a partir de determinado nivel de renta, les resultaba más conveniente. No obstante, las ideas de igualdad y derechos civiles hicieron que tarde o temprano los distintos Estados fuesen moviéndose hacia el sufragio universal. En algún momento,- en EEUU bastante pronto-, los empresarios se dieron cuenta que lo importante no era tanto a quién votase la población como quién tuviese acceso a los políticos que hacían y ejecutaban las leyes. El lobby había nacido, o se había reinventado, que lobistas han existido siempre. Ante determinados momentos de crisis (véase “Final de partida” de Peter Turchin, que comenté aquí el 30 de abril y el 2 de mayo) y, sobre todo una vez que el comunismo hubo triunfado en un país, los plutócratas se dieron cuenta de que necesitaban compartir parte de sus ganancias si no querían encontrarse con una revolución entre las manos. Y eso hicieron y así nació el Estado del Bienestar.
Hasta aquí, la combinación de capitalismo y democracia funcionó. El golpe de estado de Chile de 1973, en el que la economía se reactivó con las recetas monetaristas de los Chicago Boys, demostró que la democracia no era un requisito indispensable para el capitalismo. El neoliberalismo, que triunfó en la década de los ochenta, demostró que tampoco lo era el Estado del Bienestar. El Estado servía solo para garantizar el derecho de propiedad y asegurarse de que los mercados funcionasen.
Y en esto llegó China. Aplicando la receta de que capitalismo = democracia, la expectativa de los decisores norteamericanos, sobre todo tras su ingreso en la Organización Mundial del Comercio, fue que a medida que China se fuera desarrollando económicamente, se generaría una clase media que una vez alcanzado el bienestar económico demandaría la democracia. Esta expectativa no se cumplió. Ya que en China no se ha cumplido lo de capitalismo = democracia, los expertos han venido a denominar su sistema como economía socialista de mercado, capitalismo autoritario o capitalismo de Estado. Sí, es una especie diferente del capitalismo liberal, pero no deja de ser capitalismo. En resumen, que no estoy tan convencido de que la vinculación entre capitalismo y democracia sea ineludible, pero aceptaré pulpo como animal de compañía.
Otros temas
