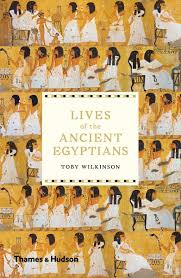
Tendemos a pensar que los hombres del pasado eran muy diferentes a nosotros. Deberíamos verlos más bien como contemporáneos nuestros que viven en una tierra muy lejana. Les movían las mismas pasiones que a nosotros y sus aspiraciones eran semejantes. Lo que les diferencia de nosotros es su cultura y su visión del mundo. Lo mismo que nos sucede con, pongamos, un tailandés de hoy.
El egiptólogo Toby Wilkinson, autor de la mejor Historia del Antiguo Egipto que conozco (“The Rise and Fall of Ancient Egypt: The History of a Civilization from 3000 BC to Cleopatra”), en “Vidas de los antiguos egipcios” (“Lives of the Ancient Egyptians”) nos relata la evolución del Antiguo Egipto a través de las vidas de cien personajes. En el prólogo Wilkinson advierte sobre dos carencias del libro. El primero es la ausencia de mujeres, sólo once de los cien personajes son mujeres, lo que se explica porque tradicionalmente los resortes del poder estaban en manos de los hombres. También falta la voz del campesinado analfabeto que representaba en torno al 90% de la población. Simplemente ese campesinado carecía de los medios económicos necesarios para construirse tumbas, cuyas inscripciones hubieran podido contarnos algo sobre sus vidas.
A lo largo del libro van desfilando una serie de personajes, desde el faraón, hasta el sacerdote, pasando por el escriba, el terrateniente y el dentista. Para mí los más interesantes son la gente del pueblo, porque son aquéllos con los que me puedo identificar más y los que me muestran que a 4.000 años de distancia no soy muy distinto de ellos.
Así tenemos a Tutmosis, un burguesote ocupado por las cosas por las que los burguesotes se ocupan generalmente (cuidar de su hacienda y disciplinar a sus hijos), que hacia el año 1.100 fue reclutado para participar en una campaña militar contra el rebelde Virrey de Kush. Las cartas que nos han llegado de Tutmosis nos muestran a un hombre que lo está pasando fatal, que se preocupa por el estado de sus asuntos, pero también por la situación de sus vecinos y el bienestar de los hijos, y que intenta mover influencias para que le dejen abandonar el Ejército. Lo consiguió.
Tenemos a Naunakht, una mujer de extracción modesta, que en 1147 desheredó a dos de sus hijas porque no la estaban cuidando en su ancianidad (uno de los grandes deseos de los egipcios era tener muchos hijos, no sólo por las elevadas tasas de mortalidad infantil, sino para tener quién se ocupase de ellos en la vejez) y a otro que había derrochado los bienes que le había legado. Frente a ellos, su hijo Qenhirkhepeshef, que sí que la había cuidado, se vio beneficiado con la quinta parte de la “fortuna” de su madre que incluía como gran objeto de valor un cuenco de bronce.
La sociedad egipcia era muy jerárquica y las cuestiones de status eran muy importantes, sobre todo para los burócratas. Qenamun fue un mayordomo real del faraón Amenhotep II (aproximadamente 1426-1400 a.C.). Podemos imaginárnoslo como un hombre gordo (la gordura era un símbolo de estatus en una sociedad en la que muchos pasaban hambre), vano y encantado de haberse conocido. En su tumba Qenamun dejó, para constancia de las generaciones venideras, la lista de los ochenta títulos que había acumulado a lo largo de su carrera: compañero confidencial, Escriba Real, Supervisor de los Campos, Supervisor del Almacen de[l dios] Amun, Jefe de los Establos, Supervisor de los Porteros de los Graneros de Amun. Me lo puedo imaginar en una cena, dejando caer como quien no quiere la cosa: “Pues yo, en tanto que Supervisor de la Casa del Tesoro, te diría que…” Qenamun se ocupaba de administrar una residencia de descanso del faraón y su posición de mayordomo en la corte le colocaba en una posición inmejorable para actuar como espía y enterarse de todos los chismes y conspiraciones en marcha. Es de suponer que sus actividades y su vanidad le engendraron muchas enemistades, ya que a su muerte, muchas de sus imágenes y de cartuchos con su nombre fueron borrados (en una sociedad preocupada por la vida en el más allá, borrar el recuerdo de alguien era de lo peor que podías hacerle).
Sematawytefnakht, que vivió en el siglo IV a.C., es un ejemplo de que los supervivientes políticos natos y los chaqueteros no son cosa de hoy, sino que son mucho más antiguos. Sematawytefnakht comenzó su carrera durante el reinado de Nakhthorheb, también conocido como Nectanebo II (360-343 a.C.). En 341 los persas conquistaron Egipto y Sematawytefnakht cambió de chaqueta lo suficientemente rápido como para que Artajerjes III lo nombrase médico real y se lo llevase consigo a Persia. A diferencia de la mayoría de los egipcios, para los que la ocupación persa fue un período de privaciones y brutalidad, Sematawytefnakht prosperó. Eso no impidió que, cuando Alejandro Magno conquistó Persia, Sematawytefnakht se congratulase y regresase a Egipto, donde añadió nuevos cargos al de médico real como el de Sacerdote de Sematawy o el de Supervisor de la Ribera del Río.
Los abogados y las peleas de familia por las herencias son tan antiguas como la civilización. Para Mes, un pequeño funcionario que vivió a comienzos del siglo XIII a.C., el hecho más importante de su vida que quiso que quedase inscrito para la posteridad, fue su victoria judicial contra los parientes que le querían arrebatar la hacienda ancestral que le correspondía. Fue un caso que requirió cinco juicios y que debió ocuparle buena parte de su juventud, pero aun así parece que le mereció la pena.
Paneb, que vivió a finales del siglo XIII a.C., muestra que los cabrones son tan antiguos como la Humanidad y que no hace falta ser muy rico o poderoso para ser un cabronazo; basta con ser mala persona. Paneb era un obrero que trabajaba en las tumbas reales. Entre las hazañas suyas que citan los documentos están: haber cometido adulterio con al menos tres mujeres casadas; haber sobornado a un alto funcionario para conseguir una posición que le hubiera correspondido a otro con mejores méritos; utilizar a los obreros a su cargo para fines personales, en concreto para que trabajasen en su propia tumba; robar herramientas de trabajo; haber robado en una tumba real (uno de los delitos más graves que podía cometer un egipcio) y haberse sentado encima de un sarcófago real (encima con recochineo)… Por desgracia, los documentos que nos han llegado no permiten saber qué destino tuvo finalmente. Ojalá le dieran lo que se merecía.
Tenemos una visión del Antiguo Egipto como una civilización ensimismada. En su elección de personajes Wilkinson trata de transmitirnos que no fue así, especialmente en algunas épocas concretas. El Egipto de los Ramésidas (siglo XIII a.C.) fue un período de cosmopolitismo, en el que en la sociedad se mezclaban los egipcios de pura cepa, con gentes del Mediterráneo, de Siria-Palestina, de Nubia y de Libia. Egipto era un país abierto que mantenía relaciones regulares con los estados del Mediterráneo Oriental y de Mesopotamia. Como ejemplos de este cosmopolitismo, Wilkinson aporta las vidas de Urhiya, un hurrita que alcanzó el rango de general en el Ejército egipcio, de Yupa, hijo de Urhiya que siguió la carrera militar de su padre y culminó su carrera organizando seis jubileos del faraón, un encargo prestigiosísimo, y de Didia, Dibujante Jefe de Amun, perteneciente a una familia que hacía siete generaciones que vivía en Egipto y estaba plenamente integrada, pero que no quería olvidar sus orígenes.
La sociedad que nos describe Wilkinson es una sociedad conservadora y muy imbuida de valores burgueses, cuyo ideal es que los hijos hereden la profesión de los padres y donde a menudo el matrimonio,- tanto para ellas como para ellos-, muchas veces se veía como una vía de ascenso social. Eso no quitaba para que no hubiera matrimonios por amor, y un amor que podía ser bastante profundo y duradero. La familia era uno de los grandes valores.
Lo que más les diferencia de nosotros es su obsesión por la vida en el más allá y por asegurarse una vida eterna rodeada de comodidades, donde no les faltase de nada. La gran preocupación de todo egipcio con posibles tan pronto alcanzaba la madurez era construir su tumba y asegurar su culto una vez que hubiera muerto. Lo más temible era que la tumba dejase de recibir ofrendas y, en consecuencia, el difunto pereciese en el más allá de inanición, una perspectiva más terrible que la de morir en este mundo.
Historia
