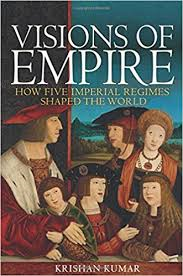
Krishnan Kumar en “Imperios. Cinco regímenes imperiales que moldearon el mundo” defiende la tesis provocadora de que tal vez los imperios no sean una cosa del pasado, sino que sean la tendencia del futuro. Tal vez el estado-nación no haya sido más que un paréntesis histórico que esté condenado a salir del escenario más pronto o más tarde. Y si esta idea suena rara, recordemos que a lo largo de la Historia han sido muchísimos más los humanos que han vivido bajo un régimen imperial que bajo cualquier otro modelo político.
Empecemos por definir el concepto de imperio. Los rasgos de este invento, según Kumar, serían: 1) A diferencia de los estados-nación que dividen entre mayoría y minorías étnicas, los imperios tratan de aunar a sus poblaciones. Un rasgo característico de los imperios es que las posiciones de mando están abiertas a todos con independencia de su origen, no se reservan a una etnia concreta. La etnia creadora del imperio de alguna manera renuncia a sus intereses limitados en aras del mayor bien del imperio; 2) La participación de las poblaciones en la empresa común imperial se conseguía mediante la fijación de una misión universal que justificase la razón de ser del imperio y su expansión. En el caso del imperio español sería la defensa del catolicismo y su difusión; en el del imperio francés la mission civilisatrice de convertir a la Humanidad a las obras de Molière y al cruasán en el desayuno.
Kumar comienza dedicando un breve capítulo a Roma, que ha servido de inspiradora a todos los imperios europeos que han venido después. Es una advertencia de que el libro se va a centrar en los imperios europeos de las edades Moderna y Contemporánea. Hubiera sido interesante que hubiera incluido a otros imperios orientales y a imperios anteriores a la Edad Moderna, para ver si el principio del imperio es algo universal, que se ha dado en todos los tiempos y latitudes o si existe una variante específica europea, que surgió con los imperios español y portugués en el siglo XVI. Mi impresión personal es que su concepto de imperio puede aplicarse sin problemas a imperios tales como la China Qing o el Imperio Mogol, pero que podría ser más discutible aplicado a imperios de la Antigüedad.
Los cinco imperios que analiza son: el otomano, el de los Habsburgos (dedica unas pocas páginas a los Habsburgos españoles antes de centrarse en los austriacos), el ruso y posterior soviético, el británico y el francés. Una cosa que le encanta a Kumar es ir en contra de algunas ideas recibidas y lanzar nuevas interpretaciones sobre la Historia. Dado que la mitad de la Historia son los hechos en sí y la otra mitad son las interpretaciones de los historiadores, a menudo me pregunto si estas interpretaciones rompedoras no estarán igual de sesgadas que las del pasado y no provendrán de una lectura parcial e interesada de los hechos. A continuación voy a describir algunas de estas interpretaciones rompedoras de Kumar.
Con respecto al Imperio otomano, Kumar minimiza el papel del Islam hasta finales del siglo XIX. El Imperio otomano se veía a sí mismo como el sucesor de Bizancio y como una potencia europea, no asiática. De hecho muchas de las antiguas élites bizantinas se convirtieron en servidores del nuevo poder osmanlí sin mayor problema. Lo preferían antes que a ser absorbidos por Occidente. En palabras de Kumar: “… veremos hasta qué punto es errónea la concepción del Imperio otomano como un estado «oriental», islámico, que se opone de manera implacable a todo lo occidental y cristiano.”
Kumar lo describe como un participante más en el juego de las grandes potencias europeas y no como un elemento extraño al sistema europeo. Aduce como ejemplo la alianza con Francisco I de Francia en contra de los Habsburgos y saca a colación una cita de Donald Quataert: “A lo largo de sus casi seiscientos años de historia, el estado otomano formó parte del orden político europeo en la misma medida que sus rivales franceses o los Habsburgo.” Una cosa es que fuera un factor de poder con el que había que contar y otra muy distinta que fuese plenamente aceptado por las potencias cristianas europeas. Yo sigo pensando que el Imperio otomano no fue visto en pie de igualdad con las demás potencias europeas hasta la segunda mitad del siglo XIX. Hasta entonces, su posición era parecida a la de Yugoslavia durante la Guerra Fría: un país con el que podías tratar, porque abjuraba de la URSS, pero que, por su sistema socialista, sabías que no era completamente de los tuyos.
Otra interpretación de Kumar es que el “enfermo de Europa” estaba mucho menos enfermo en el siglo XIX de lo que parecía. En un punto en el que puedo estar de acuerdo con Kumar es en que el declive del Imperio otomano empieza más tarde de lo que se dice generalmente. Para mí, comienza a finales del siglo XVIII, cuando después de varias guerras perdidas con Occidente, el Imperio otomano comienza a tomar conciencia del retraso que está tomando con Occidente.
Kumar pasa revista a las reformas que el Imperio otomano introdujo a lo largo del siglo XIX, como prueba de que no estaba tan enfermo como se dice. El reformismo indica que el Imperio aún tenía vitalidad. Kumar pasa revista a algunas de estas reformas, que tuvieron más éxito del que se cree, y desde luego no parece la obra de un agonizante: creación de un sistema regular de consejos y ministerios en el gobierno central; Código Penal que garantizaba la igualdad de los ciudadanos ante la Ley; reformas en la educación… La lista impresiona lo suficiente como para aceptar la afirmación de Kumar de que resulta una exageración llamar al Imperio otomano de la segunda mitad del XIX el enfermo de Europa.
En su descripción del Imperio de los Habsburgo, Kumar niega que en vísperas de la I Guerra Mundial estuviese boqueando ante la presión de los nacioalismos. Al contrario, las reformas introducidas en 1867, habían creado un nuevo orden en el que las distintas nacionalidades que lo integraban podían sentirse cómodas. Muchos intelectuales eran conscientes de que el Imperio Austro-húngaro les ofrecía un marco muy bueno para su desarrollo nacional, mejor incluso que el que les ofrecería una estado-nación pequeñito y atenazado entre el Imperio alemán y el ruso. La afirmación de que era una “cárcel de naciones” es pura propaganda nacionalista que, sin embargo, ha cuajado.
En defensa de la vitalidad del Imperio, Kumar aduce un texto de 1910 del escritor francés Louis Eisenmann, quien creía que después de haber superado varias crisis el Imperio era fuerte y pujante: “La grave crisis se había disipado gracias únicamente a las fuerzas internas de la monarquía (…) La unión entre Austria y Hungría, en realidad, se ha visto fortalecida por el nuevo Compromiso y la nueva política oriental. Da la sensación de que todas las cuestiones austriacas, húngaras y austrohúngaras pudieran resolverse desde dentro. En eso consiste el progreso y ahí reside la gran seguridad que se experimenta al mirar hacia el futuro.”
Yo, por mi parte, podría sacar a colación este fragmento de Joachim Fest en su biografía sobre Hitler: “Ya al finalizar el siglo XIX, las contradicciones internas de aquel Estado multinacional habían salido a la luz con creciente virulencia (…) La monarquía dual- se comentaba- era ya un organismo muy desgastado, que se mantenía precariamente…”
¿Quién tiene razón? Tanto Kumar como Fest tienen sus fuentes. Reconozco que las que Kumar cita parecen solventes. Además de que Kumar está centrado en la Historia del Imperio Austro-húngaro, mientras que Fest sólo presenta cuál era el ambiente en el que se desarrolló la juventud de Hitler.
Más relevante que las citas es el hecho de que en 1914 todas las nacionalidades del Imperio se unieron con entusiasmo al esfuerzo bélico y que mantuvieron su lealtad al Imperio casi hasta el final. Kumar, en un arrebato de entusiasmo que no comparto, llega a afirmar que el ejército de los Habsburgo “demostró ser una fuerza no solo leal y fiable, sino también de una eficacia extraordinaria.” Lo de la “eficacia extraordinaria” que se lo pregunten a los alemanes que en varias ocasiones durante la guerra tuvieron que acudir a sacarles las castañas del fuego. En todo caso, creo que Kumar tiene razón al insistir en la enorme capacidad de resistencia que mostró el Imperio durante la I Guerra Mundial. Sin ésta, probablemente habría sobrevivido.
Historia