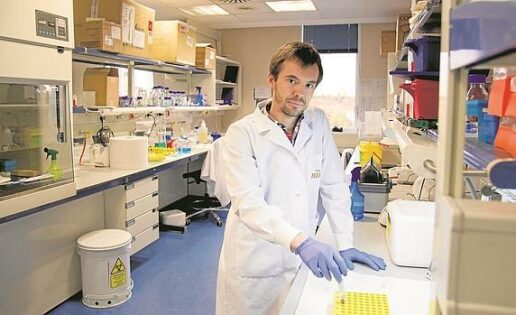
Por Raquel Martín Baquero, alumna del Máster en Neurociencia de la UAM
Uno de cada tres pacientes con cáncer la terminan desarrollando una metástasis cerebral. El objetivo del grupo dirigido por el Dr. Manuel Valiente en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), es precisamente estudiar aspectos críticos de la biología de la metástasis cerebral para desarrollar nuevas oportunidades terapéuticas. Licenciado en Veterinaria y doctor en Neurociencias, Valiente estableció en 2015 el Grupo de Metástasis Cerebral (CNIO) y recientemente ha recibido una prestigiosa beca del Consejo Europeo de Investigación.
P: ¿Por qué la metástasis cerebral tiene tan mal pronóstico?
R: Hay varias razones. Por un lado, el cerebro tiene una función vital en el organismo y si tienes un tumor creciendo en él, este puede crear interferencias con la función normal. Además, genera una presión intracraneal muy fuerte que puede inhibir centros vitales porque es un órgano encerrado en una masa ósea que no puede expandirse. Por otro lado, los tratamientos son otra dificultad y por eso muchas veces se habla del cerebro como un santuario para la metástasis porque muchos medicamentos no pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Por todo esto, el impacto que puede tener un tumor en el cerebro es muy superior al que puede tener en otras zonas del cuerpo.
“El impacto que puede tener un tumor en el cerebro es muy superior al que puede tener en otras zonas del cuerpo”
P: ¿El propio entorno del cerebro del paciente favorece que se genere esta metástasis?
R: El cerebro promueve el crecimiento del tumor, pero en un estadío ya avanzado de la enfermedad. Inicialmente la situación es muy diferente, hay muchas barreras que la célula cancerígena tiene que ir superando y esto hace que el proceso de metástasis sea muy ineficiente.
“9 de cada 10 células cancerígenas procedente de un tumor primario que llegan al cerebro son eliminadas”
El cerebro reacciona, reconoce que la célula cancerígena no debe estar ahí y tiene unos mecanismos que implican a las células gliales que eliminan a muchas células tumorales. Pero con el paso del tiempo, algunas células malignas que sobreviven son capaces de ir reinterpretando las reglas del juego y de modificar a las células de la glía para que finalmente incluso empiecen a ayudarlas.
P: ¿Se podría tratar de igual manera una célula que proceda de un tumor de mama que una que proceda de un tumor de pulmón, por ejemplo, cuando llega al cerebro?
R: Es una de las cosas en las que nosotros estamos muy interesados. Nos centramos en saber cómo esa célula se adapta al cerebro, ya que el cerebro es el que es, es decir, una célula que venga de un cáncer de pulmón y una que venga de melanoma tienen el mismo terreno de juego. Esto nos permitiría encontrar talones de Aquiles de estas células en el cerebro independientemente del origen primario y si lográramos trasladarlo a un medicamento, esto permitiría que muchos más pacientes se pudieran beneficiar.
P: En un artículo publicado en Nature Medicine por su grupo estudian los efectos del tratamiento con Silibilina en pacientes con metástasis cerebral. ¿Cómo actúa?
R: Este medicamento inhibe una molécula llamada STAT-3. Este factor de transcripción no lo hemos encontrado en las células cancerígenas, sino en las células gliales, concretamente en los astrocitos que llevan bastante tiempo conviviendo con la metástasis. Estos astrocitos son parte de esa ayuda que recibe el tumor, formando como una barrera que lo protege. De esta manera, la Silibilina deja a las células metastásicas solas ante el peligro, ya que corta las relaciones de las células con el microambiente para que vuelvan a estar en un entorno más inhóspito para ellas. Hemos visto que las respuestas en ratones y en pacientes han sido muy potentes, lo que sugiere que vivir en el cerebro para estas células tumorales no es fácil, porque son muy dependientes de estas ayudas extra. Esto genera una nueva vía terapéutica, que estamos ahora explorando en el laboratorio, para tratar la metástasis.
P: ¿Es posible evitar que las células cancerígenas entren al cerebro y prevenir así la metástasis?
R: En aquellos pacientes que tienen la “suerte” de tener una metástasis cerebral única que está en una zona que se puede operar, por cirugía el tumor se elimina, pero en un porcentaje altísimo de casos suele haber una recaída porque es imposible que el cirujano pueda asegurarse de eliminar el 100% de las células cancerígenas. Respecto a esto, lo que estamos haciendo es tratar de aplicar terapias para prevenir esa recaída. Sin embargo, una medicina preventiva es muy difícil de implantar porque, aunque a un paciente le quiten un tumor primario, eso no quiere decir que la célula metastásica ya no esté en el órgano en el que luego va a crecer y ese crecimiento puede estar a años vista desde la cirugía. Como digo, es muy difícil porque no sabemos cuánto tiempo ni a quién hay que dárselo, ni cuándo exactamente. Desde luego hay que ir hacia eso, porque lo que queremos es prevenir antes que tratar.
P: Qué es el Panel de líneas celulares metastásicas a cerebro y qué supone para el avance de la investigación en metástasis cerebral?
R: Hemos hecho un esfuerzo conjunto con otros 19 laboratorios de todo el mundo expertos en metástasis cerebral para crear una base de datos donde se explica en detalle las líneas celulares que usamos que metastatizan el cerebro. Esta información es muy básica, pero creemos que puede facilitar muchísimo.
P: ¿Cuál es el siguiente paso de su investigación?
R: Ahora mismo estamos profundizando más en estrategias preventivas. Tenemos investigaciones que sugieren que los vasos sanguíneos son muy importantes en los estadios iniciales, lo cual permitiría el desarrollo de unidades estratégicas preventivas. También estamos muy interesados en profundizar en la relación entre el sistema inmune y el cerebro. Además, otro aspecto que estamos iniciando, que a mi me fascina, es cómo el hecho de tener una metástasis en cerebro puede relacionarse con la aparición de alteraciones neurocognitivas. Estas alteraciones no se pueden explicar, por lo menos del todo, por el tamaño del tumor o por su localización, lo cual sugiere que hay otros mecanismos moleculares que pueden estar interfiriendo en la comunicación neuronal, glial, etc.
“Desarrollar una estrategia terapéutica no sólo para eliminar las células tumorales sino también para minimizar los problemas neurocognitivos que provocan puede mejorar la calidad de vida del paciente”








