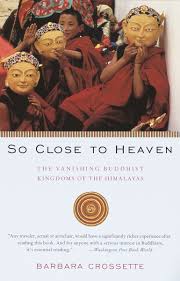
Entre la Edad Media y el siglo XX, en las estribaciones del sur del Himalaya, floreció una cultura muy especial. Sus creadores eran pueblos de origen tibetano y el eje de esa cultura era el budismo vajrayana, que vino a incrustarse en la religión chamánica del bon, por la que se vio muy influído.
Para el año 1000, el budismo estaba en decadencia en la India. La resurgencia del hinduísmo, que rivalizó con éxito para atraer a las masas y se hizo más excluyente, la fragmentación política de la India, que le hizo perder el patronazgo real, dado que los reyes encontraban más provechosa políticamente la ideología hinduísta, las invasiones musulmanes, que se cebaron especialmente con las universidades y centros de culto budista, fueron otros tantos factores que llevaron a su declive y desaparición final en la India hacia comienzos del siglo XIII. La última fase del budismo en la India sería la del budismo vajrayana o budismo tántrico. Este tipo de budismo se caracterizaba por sus prácticas esotéricas destinadas a conseguir la iluminación en una sola vida. Fue este tipo de budismo el que se difundió en el Himalaya y en la meseta tibetana. Es un reflejo de aquello en lo que hubiera podido transformarse el budismo indio, si no se hubiese extinguido.
La corresponsal del “The New York Times” Barbara Crossette tuvo la suerte de visitar estos reinos entre la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa. Su experiencia la describió en “Tan cerca del cielo. Los reinos budistas en extinción del Himalaya” (“So close to heaven. The vanishing buddhist kingdoms of the Himalayas”). Allí describe los reinos de Ladakh, Sikkim y Bután y el Nepal budista.
Ladakh ocupaba un lugar importante en las rutas que conducían a los peregrinos tántricos al Tibet. Era el punto que engarzaba la meca del budismo tántrico, el Tibet, con Cachemira y Asia Central. Hasta las invasiones islámicas, Cachemira y Gandhara, situada al noroeste de la actual Cachemira, habían jugado un papel muy relevante en el budismo, como centros de estudio y difusión del budismo hacia Asia Central.
Después de 800 años de independencia, Ladakh cayó en 1830 en manos de los dogras hinduístas. Más tarde, llegaron los británicos y lo incorporaron al estado principesco de Jammu y Cachemira. Cuando la India se hizo independiente, los ladakhíes se convirtieron en una minoría dentro de otra minoría: eran una minoría budista dentro del estado musulmán de Jammu y Cachemira, que a su vez era una minoría dentro del Estado mayoritariamente hindú de la India. Además, con la ocupación por China del Tibet los ladakhíes han perdido las vías que les ponían en comunicación con el gran centro del budismo tántrico que era Tibet y con los otros reinos budistas himaláyicos.
En 1974 la India abrió Ladakh al turismo. Quienes más se beneficiaron fueron los cachemiríes, más avispados y preparados que los ladakhíes. Helena Norberg-Hodge en “Ancient Futures” señala que lo que trajo el turismo a Ladakh fue mendicidad y la mentalidad de que había que hacerse rico a toda costa. Crossette se pregunta: “¿Cuánto más daño puede hacer a una cultura y ecología frágiles un gran número de turistas, ya sean extranjeros o indios?”
El siguiente reino del que habla Crossette es Sikkim. Sikkim era un reino con una extensión de 7.000 kilómetros cuadrados que estaba al norte del estado indio de Assam y que controlaba la ruta más accesible para llegar al Tibet: la que conectaba Lhasa y Darjeeling a través del paso de Natu La. Esto hacía que, primero para el Raj británico y luego para la India independiente, Sikkim tuviese una gran importancia geoestratégica. En 1950 la India y Sikkim firmaron un tratado por el cual Sikkim se convertía en un protectorado indio; la India en lo sucesivo se ocuparía de sus asuntos exteriores, su defensa y sus comunicaciones. Crossette sospecha que ya entonces los indios pensaban que tarde o temprano deberían incorporar Sikkim a la India. Era demasiado importante como para permitir que tuviera siquiera una sombra de independencia.
Este equilibrio precario empezó a quebrarse a finales de la década de los 50. La invasión china del Tibet en 1959 fue seguida por un breve conflicto fronterizo en 1962 entre China y la India en la zona de Ladakh y cerca de la frontera con Birmania. Las tropas indias, mal preparadas, se llevaron la peor parte. En 1963 el príncipe heredero de Sikkim, Palden Thondup Namgyal, se casó con una neoyorquina, Hope Cooke. Por una vez, la prensa internacional prestó atención a Sikkim; las bodas reales ponen más que los conflictos. No todo el mundo vio la boda con buenos ojos. La India, inquieta por su reciente conflicto con China, inmediatamente pensó que Cooke era una agente de la CIA.
Cooke abrazó con entusiasmo su nueva patria y, junto a su marido, promovió la Historia, la cultura, las artes y artesanía de Sikkim en un esfuerzo por fortalecer la identidad del reino. El entusiasmo puede ser peligroso cuando no va acompañado de perspicacia. Cooke abrió la caja de Pandora cuando en el “Boletín de Tibetología” que había creado, publicó un artículo sobre Darjeeling, un territorio sikkimés que los británicos anexionaron para construir allí un balneario para sus funcionarios coloniales. Cooke afirmó que lo que había habido era una simple cesión de uso, de la que habían abusado. Corolario: la India, como sucesora del Raj británico, estaba perpetuando una injusticia.
La India comenzó a preocuparse. La nueva reina parecía incontrolable. Lo último que necesitaba era un Sikkim nacionalista que, encima, reclamase partes del Tibet. La India comenzó a maniobrar para desestabilizar el reino, aprovechando a los nepalíes emigrados al mismo. Finalmente en 1975, el mismo año que cayeron Saigón, Phnom Penh y Vientiane cayeron en manos comunistas, Sikkim fue invadida y anexionada por la India. Todos los ojos estaban puestos en Indochina. Nadie se fijó en lo que pasaba en un remoto rincón de los Himalayas. Con razón el título de este capítulo es “Sikkim: nadie nos oyó llorar”.
El siguiente reino del que habla Crossette es Nepal, que desde 2008 es una república federal. Como un hombre de negocios le dice a la autora: “El gobierno puede decir que somos un reino hindú y Su Majestad puede ser un avatar de Vishnu, pero si rascas en la superficie de Nepal casi en cualquier sitio, verán cuán budistas somos realmente”. El budismo llegó pronto a Nepal. Entre los siglos VII y VIII gran parte del país estuvo en manos del imperio tibetano y la relación cultural y religiosa entre Nepal y el Tibet continuó por muchos años. Desde mediados del siglo XIX, el país fue dominado por la dinastía de los Rana, que minimizaron el papel que el budismo había jugado en la Historia nacional y reforzaron el hinduísmo. En la práctica, si uno va a Katmandú, se encuentra con hindúes y budistas conviviendo entremezclados. David Snellgrove, el mayor especialista en budismo himaláyico, cree que esta mezcla debió de caracterizar el norte de la India, antes de que un brahmanismo agresivo y las invasiones musulmanas le pusieran fin.
La llegada de exiliados tibetanos a partir de la década de los 50 del siglo XX dio un impulso al budismo nepalí, que para finales del siglo XX se había convertido en un lugar de destino para occidentales seguidores del budismo vajrayana. Tal vez una ventaja del exilio es que el sectarismo que había primado en las relaciones entre las cuatro escuelas del budismo tibetano, desapareció. Nada une tanto como verte jodido. Lentamente Katmandú se ha convertido en un centro de estudio muy importante en el mundo del budismo vajrayana. Y con ello han venido las donaciones y, por parte de algunos monjes, una aproximación a la vida un poco menos austera de lo que sería de esperar.
Casi la mitad del libro está dedicada a Bután, un país que es obvio que Crossette adora, y con razón. Bután es la única de las monarquías himaláyicas que ha sobrevivido hasta nuestros días. Esto se debe a dos factores. El primero a que ninguna ruta comercial importante conectaba Bután con el Tibet, lo que le restaba interés geopolítico. El segundo ha sido la inteligencia de sus gobernantes, que han sabido navegar los avatares de la geopolítica y desarrollar relaciones satisfactorias primero con el Raj británico y luego con la India independiente.
Hasta finales del siglo XIX Bután era un país fragmentado en el que el poder era ejercido por penlops (gobernadores) regionales, basados en los dzongs, fortalezas que congregaban tanto la autoridad religiosa como la política. Uno de los penlop, el de Tongsa en el centro del país, Ugyen Wangchuk, por una combinación de fuerza militar y diplomacia unificó el país. Una de sus virtudes, inexistente entre sus pares, era la curiosidad que sentía por el mundo exterior y sus esfuerzos por estar informado de lo que sucedía en él. A la larga le pagaría buenos réditos. En 1904 tuvo una ocurrencia diplomática genial: apoyó e intervino en la expedición británica contra el Tibet y luego ayudó en la redacción del acuerdo que británicos y tibetanos firmaron. El penlop de Paro, que era su principal rival y que se había opuesto a la expedición, pagó con su cargo su oposición la expedición. En 1907 tuvo lugar un encuentro de líderes civiles y religiosos y en él le fue ofrecida la corona de Bután. Los británicos lo vieron con buenos ojos.
Una suerte que tuvo la dinastía que comenzó es que los sucesivos reyes se parecieron al fundador en inteligencia y sentido común. Cuando Crossette entró por primera vez en Bután, reinaba el cuarto rey de la dinastía, Jigme Singye Wangchuk. Fue con Jigme que Bután empezó a desarrollarse. Tal vez, que empezara a desarrollarse tarde fue una ventaja, porque pudo evitar errores que han cometido otros países del Tercer Mundo. Jigme insistió sobre todo en dos áreas: sanidad y educación. Y convirtió en prioridad el mantenimiento de las tradiciones culturales del país. Tal vez éste haya sido uno de los grandes aciertos de Bután, ser consciente de la importancia del acervo cultural y de que no debe quedar sacrificado a un proceso de modernización desarrollista ciego, que no tiene en cuenta a las personas porque lo único que ve es el PIB. Eso impidió también que cayera en la trampa de la promoción del turismo de masas como medio para tener ingresos fáciles y rápidos. La fórmula que ha empleado Bután es la de encarecer el turismo, exigiendo un gasto diario de al menos 200 o 250 dólares, según la temporada, para evitar el turismo de masas.
Uno de los problemas que han azotado a los reinos himaláyicos ha sido el demográfico. Las poblaciones autóctonas de Ladakh, Sikkim y Bután son pequeñas. La densidad de población en Bután es de 18 personas por kilómetro cuadrado. En Nepal es de 201 y en la India de 420. Inevitablemente poblaciones de Nepal y de la India se han visto atraídas hacia los reinos himaláyicos. En el caso de Bután esas poblaciones de origen nepalí son denominadas “lhotshampa”, que significa literalmente “gente del sur”. En el momento en el que Crossette escribió el libro, el conflicto estaba en su momento álgido y la autora no podía evitar preguntarse si se repetiría el mismo patrón que en Sikkim, donde un conflicto parecido llevó a la pérdida de independencia del reino. Hoy, 25 años después sabemos que Bután capeó el temporal y que ha seguido avanzando desde entonces.
Bután es el único faro de esperanza en un libro que está teñido de nostalgia por una civilización en extinción.
Otros temas
