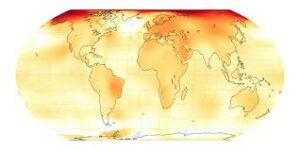
Mientras damos el puré de cucarachas para cenar a los nietos, nos gusta contarles historias. Lo que más les gusta es que les hablemos de los viejos tiempos, aunque ellos no los llaman “viejos”, sino “buenos” y tienen razón porque fueron tan buenos, que no quisimos ver que se estaban acabando. Creíamos que durarían para siempre.
– Si os portáis bien,- dijo la abuela- os contaremos cómo fue el último verano antes del apocalipsis.
– Vi un vídeo en TheyTube en el canal de Rodrik/a/e en el que hablaba de eso- Intervino Carla, que ha salido un poco sabihondilla.
– ¿Cuántos años tiene ese influencer?
– No sé. Creo que unos 20.
– ¿Pretendes que él sepa mejor cómo fueron aquellos tiempos que nosotros que los vivimos?
– Nooo- Se apresuró a responder, temerosa de quedarse sin historia por ir de listilla.
– Todo se había empezado a torcer en 2007, cuando hubo la crisis de las hipotecas subprime.
– ¿Qué es una hipoteca subprime?- preguntó Pablo, que es dos años más joven y cuatro años más ingenuo.
– Un invento de los bancos para que te sintieras rico y tenerte atado pagando toda la vida.
– Luis- me reconvino la abuela. No cree que debamos decirles a los niños tan abiertamente la mierda que es todo. Mejor que lo vayan aprendiendo por sí mismos. Yo creo que ya lo aprendieron con el primer biberón, que su madre, como casi todas las mujeres, no les pudo dar el pecho, porque tenía la leche radioactiva y llena de hormonas y oligoelementos.
– El abuelo ha querido decir que había mucho dinero por todas partes y bastaba con ir al banco para que te dieran un saco de billetes a cambio de unas cuantas firmas.
– Entonces los bancos son muy buenos- dijo Pablo.
Miré de reojo a la abuela. Uno no quiere traumar a los nietos y esto es lo que obtiene. Lo mismo tiene razón. Bastante tienen con que mañana les toca escuela presencial y se tendrán que levantar a las cinco para no estar fuera en las horas de mayor insolación.
– Sí, pero también son un poco torpes. Dieron más dinero del que tenían y de un día a otro descubrimos que nos habíamos vuelto pobres. Fue difícil porque estábamos acostumbrados a vivir en la abundancia.
– ¿Qué es la abundancia, abuelo?- me preguntó Pablo.
– Es tener muchas cosas. Por ejemplo, yo en los buenos tiempos tenía cinco camisas para los días laborales, cuatro niquis para los fines de semana y cuatro pares de pantalones.
– Hala…- dijo admirativo Pablo.- ¿Eras rico?
– No especialmente. Eso lo tenía la mayor parte de las personas. Mucha de esa ropa venía de un país que se llamaba Bangladesh y la producía muy barata.
– No he visto en mi Atlas ningún país que se llame Bangladesh- dijo doña Sabihonda.
– Es que ya no existe. Estaba en el delta de un río y apenas tenía elevación sobre el nivel del mar. Ahora está debajo del océano.
– ¿Y qué pasó con los bangladeshanos?
– Se llamaban bangladeshíes. Los que pudieron se fueron a la India y…- Me pareció demasiado duro contarle lo que ocurrió realmente.-… el resto se marchó a Estados Unidos.
– No nos habéis contado nada del último verano antes del apocalipsis- se quejó Pablo.
– Tienes razón- intervino la abuela.- Llevábamos dos años con una pandemia que se llamaba el covid.
– ¿Era igual de mala que la hemorragia viral consuntiva?- preguntó Carla.
– ¡Para nada! La mayor parte de los menores de sesenta que la cogían, sobrevivían. Y además descubrieron muy rápidamente la vacuna. Aun así, tuvimos que estar tres meses encerrados en casa, sin poder salir más que a hacer la compra.
– Nosotros no salimos de casa en verano, en cuanto hace más de cincuenta.- señaló Pablo. Lo que tienen los jóvenes es que los confinamientos ya no les asustan. Entre el calor y las pandemias, han pasado más tiempo dentro de casa que fuera.
– Para nosotros se trataba de algo nuevo. Estábamos acostumbrados a salir a la calle y a pasear…
– ¿Entonces es verdad que andábais por la calle porque os apetecía?- preguntó Carla.- Me lo contó Diego en el colegio y pensé que se estaba quedando conmigo.
– ¿Y teníais que utilizar protector solar de 200 y poneros el gorro anti-radiación solar?- se interesó Pablo.
– En absoluto. Andábamos sin gorro ni protectores. Los domingos la abuela y yo nos íbamos a un parque que se llamaba Retiro y que estaba donde ahora está la gran central de reciclado de deshechos. Eran cuarenta minutos de ir y cuarenta de volver, más el rato que paseábamos por allí.
– Guau, ¡sí que eran los buenos tiempos!
– Sí que lo eran- convinimos la abuela y yo, aunque cuando los vivimos no parábamos de quejarnos de los bajos que estaban los salarios y lo caro que se había puesto todo.
– Bueno, a lo que íbamos- retomó el hilo la abuela.- Llevábamos dos años saliendo muy poco y yendo a todas partes con mascarilla. Y antes de que digáis nada, sí ya sé que ahora también vamos a todas partes con mascarilla, pero para nosotros era distinto, porque antes no lo hacíamos. Entonces, después de dos años de vivir así, el gobierno dijo que ya no había que llevar mascarilla y que los bares y los restaurantes podían abrir y que podíamos ir a todas partes enseñando únicamente que nos habíamos vacunado.
– Entonces la abuela y yo nos dijimos que había que aprovechar ese verano, que teníamos que gastar todo lo que habíamos ahorrado durante el confinamiento, que ya estaba bien de sufrir. Y decidimos que nos iríamos lo más lejos que pudiéramos. En nuestro caso, lo más lejos era Marrakesh.
– ¿Es ésa una ciudad donde ahora todos viven en torres herméticas, porque en verano hace más de sesenta?- preguntó Carla.
– Efectivamente. Pero entonces Marrakesh era una ciudad preciosa. La ciudad vieja era un dédalo de callejuelas. Parecía un laberinto. Y luego estaban los portalones de madera. Te asomabas por las rendijas y lo mismo veías el patio de un palacete, todo de mármol y con una fuente en el centro, porque entonces el agua no estaba racionada. Había una gran plaza, que se llamaba la Yamalfina, donde por la noche se ponían centenares de puestecillos y vendían de todo. Collares, perfumes, carteras hechas con piel de camello, telas de muchos colores… Para que os hagáis a la idea, era más grande que la Plaza de España y por la noche había tanta gente como la que os encontráis en la Plaza de España los días de la vacunación mensual.
– Lo malo es que toda la gente había tenido la misma idea- intervino la abuela.- El avión iba a rebosar. Imagináos dos horas y media apretujado contra un señor al que no conocías de nada, porque los asientos eran muy estrechitos.
– ¿Ibáis sin mascarilla ni nada?- se sorprendió Pablo.
– Pues sí, porque casi todos estábamos vacunados y el virus había mutado y ahora era poco más serio que un catarro fuerte. Justo al contrario de lo que ha ocurrido con la hemorragia viral consuntiva, que cada nueva cepa es más mortal que la anterior.
– Mi profe dice que eso es porque ha salido de un laboratorio- dijo Carla, más preocupada por demostrar lo que sabía que por convivir con un virus que mataba al 50% de los que lo cogían. A su edad uno se cree inmortal y está seguro de que pertenece al 50% de los que no se mueren.
– Puede…- Pero no quise ponerme a hacer disquisiciones.- Un día la abuela y yo fuimos a Essaouira, que era una población que estaba al borde del mar y que ya no existe. Tenía una playa enorme y una fortaleza antigua, creo que del siglo XVI. Nos hicimos fotos desde uno de los torreones con un cielo azul precioso.
– ¿Nos las enseñáis?- pidió Carla.
– Las perdimos cuando pasamos de Windows 31 a Windows 32.
– De lo que más me acuerdo en Essaouira es de unos espetones de sardinas que nos comimos al lado de la mezquita. Recién hechas a la brasa, con la piel crujiente y el olor…
– Jo, me gustaría comer sardinas. No me gusta el surimi- rezongó Pablo.
– Bueno, ya sabéis que las sardinas emigraron al Mar del Norte y que ahora cuestan casi tanto como el caviar.
– Venga, que ya es muy tarde- me cortó la abuela.- Si os metéis ahora en la cama y os dormís pronto, mañana os contaremos historias de cuando la III Guerra Mundial.
Mis cuentos
