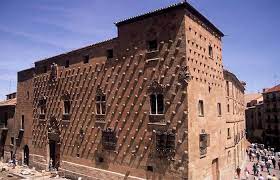
(Aunque les pese a Kenneth Clark y a Niall Ferguson, sí que tuvimos Renacimiento)
El momento cimero de la cultura cristiana medieval española se produjo sin duda en el reinado de Alfonso X el Sabio (1221-1284). Compararle con Carlomagno, que apenas sabía leer y escribir, sería como comparar un Lamborghini con un Seat Ibiza de segunda mano (conduje uno y sé de lo que hablo. Me refiero al Seat Ibiza). Alfonso X era un autor fino de poesía sacra y profana. Tenía una curiosidad intelectual natural; se interesó por el Derecho, la astronomía, el ajedrez, la música, la historiografía… La recopilación legislativa que ordenó hacer, “El Código de las Siete Partidas”, fue reconocida en todo el Occidente cristiano y tuvo traducciones al catalán, portugués, gallego e inglés. Las “Tablas alfonsinas” fueron el tratado astronómico más influyente hasta Copérnico y dieron ventaja a los navegantes castellanos y portugueses.
Como era de prever, al hablar del Renacimiento, Clark se centra en Italia (bastante comprensible) y deja de lado a la Península Ibérica (tan esperable como injusto). Castilla y Aragón desde el siglo XV estaban muy involucradas en la Península Itálica, sobre todo la segunda. En 1364 el Cardenal Gil Álvarez Carrillo de Albornoz fundó el Colegio Español de Bolonia en beneficio de los estudiantes castellanos, aragoneses y portugueses. Toda una serie de monumentos famosos en Roma están vinculados a España. Por mencionar uno, San Pietro in Montorio estaba bajo el patronazgo de los Reyes españoles y fueron ellos quienes le encargaron a Bramante el famoso templete. Fernando II de Aragón fue el modelo para “El Príncipe” de Maquiavelo. Hombres de letras como Nuño de Guzmán o el Marqués de Santillana importaron los estilos literarios italianos a la Península Ibérica.
El mundo anglosajón piensa como el historiador italiano Antonello Gerbi, que se maravillaba de “la paradoja histórica de que haya correspondido a uno de los más atrasados países de Europa Occidental dar el paso decisivo en la expansión mundial de la civilización europea.” De lo que hay que maravillarse es de la premisa falsa de la que parte Gerbi. En el siglo XV Castilla y Portugal ni estaban atrasados ni eran periféricos, sino que estaban plenamente imbricados en el hacer cultural europeo del momento. Es casi normal que fueran ellos quienes comenzasen la exploración oceánica, tanto por su posición geográfica, como por el adelanto de la astronomía y la cartografía en la Península.
El gran historiador británico Arnold J. Toynbee reconoció que los pioneros ibéricos habían extendido los horizontes de la Cristiandad occidental hasta que abrazaron todas las tierras habitables y los océanos navegables. “Es debido en primer lugar a esta energía ibérica que la Cristiandad occidental ha crecido, hasta que se ha convertido en una ‘Gran Sociedad’: un árbol a cuyas ramas han venido y se han alojado todas las naciones de la Tierra.” Dicho de otra manera menos cursi: España y Portugal pusieron en contacto mundos que hasta entonces habían estado separados. Ya es un lugar común decir que hubo una primera globalización en el siglo XVI, cuyos protagonistas fueron los españoles y cuyo vehículo privilegiado fue el Galeón de Manila. La plata americana, que llevaban los galeones, se convirtió en el aceite indispensable de la economía china. Y esos mismos galeones fueron responsables de llevar productos de Oriente a América. Pero su papel fue más allá de lo meramente mercantil. Los galeones ayudaron a que productos como los chiles, la patata, el maíz, la mandioca o el cacahuete llegaran a Asia e influyeran sobre sus gastronomías. Fruto de los contactos, en el siglo XVII surgió el arte Nanban, un arte que amalgamaba las influencias japonesas con las ibéricas. Podría seguir con ejemplos de lo que trajo esa primera globalización, pero no quiero desmoralizar a Niall Ferguson y sus colegas que siguen pensando que la globalización es un invento reciente de los anglosajones.
La Historia de la conquista de América contada por el mundo anglosajón es una historia de genocidio y depredación y todo ¿para qué? Para crear unas sociedades desiguales, caudillistas y atrasadas. Una birria, comparado con lo que empezaron a forjar los colonos anglófonos en Virginia en el siglo XVII. Bien mirado, no comparemos ambas colonizaciones; tampoco se trata de sacarles los colores a los anglosajones.
Una peculiaridad de la conquista española de América es que por primera vez (y casi por última) unos conquistadores se plantearon la legitimidad de lo que estaban haciendo. Desde muy pronto, hubo dudas sobre la justicia de esclavizar a los indios. Cuando Colón retornó de su segundo viaje con varios indios esclavizados, la Reina Isabel la Católica hizo que los liberase. Casi igual que Isabel I de Inglaterra, que se asoció con el esclavista John Hawkins en la trata de esclavos transatlántica.
Más allá de la cuestión de los esclavos, estaba la de la legitimidad de la conquista. El Padre Francisco de Vitoria, que puso las bases del Derecho Internacional, negó que los españoles o cualquier otra nación tuvieran derecho sobre las tierras de los indios por razón de descubrimiento, de negativa de los indios a recibir el Evangelio o de rechazo a someterse a un soberano extranjero. Los españoles sí que tenían derecho a viajar a las tierras de los indios y a establecerse allí, siempre que no dañasen a los nativos; éstos, por su parte, tenían que respetarlos. Resulta de lo más interesante que en su argumentación Vitoria nunca recurre a la religión ni a la Biblia.
En el mundo protestante, suele negarse el trabajo seminal de Vitoria en la creación del Derecho Internacional Público. En su lugar, como su creador, se sitúa a Hugo Grocio, que escribió medio siglo más tarde. Su obra primera y esencial es “De Jure Praedae” (1604-1608). Se trató de un encargo que le hizo la Compañía holandesa de las Indias Orientales para justificar la continuación de la guerra con Portugal y España en el Índico y, especialmente, el apresamiento del buque portugués Santa Catarina, que transportaba un valiosísimo cargamento. Es decir, que para el mundo protestante el Derecho Internacional nació para justificar un robo.
En 1550 el Emperador Carlos V convocó el Debate de Valladolid, en el que los mejores teólogos del Reino debatieron sobre los derechos naturales de los nativos. El líder de quienes defendían la legitimidad de la conquista era Juan Ginés de Sepúlveda. Sepúlveda ha sido presentado por muchos historiadores como un fanático reaccionario. En realidad era un pensador de primer orden, que estaba al tanto de las corrientes de pensamiento en el resto de Europa. Precisamente, Sepúlveda defendió posturas con las que los pensadores del norte de Europa hubieran simpatizado sin dudar: la defensa de la esclavitud, basada en la distinción entre civilizados y bárbaros ya establecida por Aristóteles; la superioridad de Occidente y su misión civilizadora ante poblaciones atrasadas. Frente a él estaba Bartolomé de las Casas, que podía apoyarse en las doctrinas de la Escuela de Salamanca de Derecho Internacional. Las Casas sólo aceptaba la incorporación pacífica de los nativos como requisito previo para su evangelización. El Debate concluyó sin un vencedor claro, pero no dejó de tener efecto sobre la manera en que España decidió tratar a los nativos conquistados.
La influencia de Bartolomé de las Casas y de Vitoria, entre otros, está detrás de la promulgación de las Leyes Nuevas de 1542, que reconocieron la dignidad de los indios y prohibieron su esclavitud. ¿Que en buena parte de las Indias se aplicó aquello de “se acata, pero no se cumple”? Pues sí, pero al menos la Corona de España intentó hacer algo. No recuerdo que la Corona de Inglaterra hiciese nada ante las matanzas de los kalinago, los pequot, los narragansett… ¿hace falta que siga?
Historia
