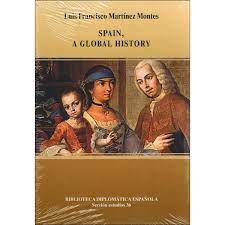
Durante las últimas décadas es el mundo anglosajón quien ha contado a los distintos países cómo ha sido su Historia. Para hacerlo se ha apoyado en varios elementos: 1) La gran extensión del Imperio británico hizo que para muchos pueblos el primer relato sobre su Historia conforme a los criterios y paradigmas occidentales fuera escrito por británicos. Este relato no fue inocente, sino que estuvo entretejido de los prejuicios y valores británicos y de la presunción de que el epítome de la civilización humana era la cultura anglosajona; 2) La universalidad de la lengua inglesa, que hace que un libro de Historia escrito en inglés tenga muchas más posibilidades de difusión que otro escrito, por ejemplo, en armenio. El historiador armenio, para ser conocido, tendrá que ser traducido al inglés y ser distribuido por canales controlados en buena medida por los anglosajones; 3) El prestigio de las universidades e instituciones educativas británicas y norteamericanas. Indudablemente un libro publicado por Yale o por Cambridge tiene más posibilidades de ser comprado, que otro publicado por la universidad de Yerevan; 4) Finalmente, los anglosajones siempre han sido unos maestros en el uso de la propaganda y el autobombo.
En 1969 la BBC emitió una serie muy influyente, que se llamó “Civilización”, cuyo autor fue el historiador Kenneth Clark. Clark era un erudito cosmopolita, entendiendo por cosmopolitismo a alguien que se mueve cómodamente en un mundo reducido al Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y EEUU. Su visión de la vida era elitista. Las ideas detrás de “Civilización” eran: 1) La civilización es una invención del hombre europeo occidental. Las aportaciones de las mujeres y de otras regiones del planeta son despreciables; 2) La civilización consiste en la ampliación de la inteligencia humana, algo que sólo está al alcance de unas pocas élites. El resto son meros comparsas; 3) La civilización, para sobrevivir, tiene que ser integrada en un orden socio-político que permita su subsistencia e incluya de alguna manera a las masas. De otra manera, las masas, al sentirse excluidas, podrían querer derribar el orden civilizacional; 4) La civilización occidental, la única merecedora de tal nombre, es un producto frágil.
Desde nuestro punto de vista actual, sorprende la arrogancia de Clark, al considerar que sólo merecía el nombre de civilización el producto de una pequeña península en el borde occidental de Eurasia e ignorar las aportaciones de China, la India, el Islam o el mundo ortodoxo, entre otros. Aunque la arrogancia y el elitismo de Clark estén ya arrumbados, siguen ejerciendo una infuencia subliminal sobre otros historiadores anglosajones. Niall Ferguson en “Civilization. The West and the rest” de 2012, prácticamente reedita acríticamente los fundamentos que ya utilizara Clark para su obra de hace 50 años.
Dentro de la visión miope de Clark y de Ferguson, no hay espacio para España y el mundo hispánico. Al parecer somos una región marcada por el atraso, que no ha aportado nada interesante a la civilización más allá de cuatro pintores. Luis Francisco Martínez Montes en “Spain, a global History” desmonta esas presunciones arrogantes y muestra todo lo que la civilización occidental debe a España y al mundo hispánico. El libro se enmarca en una corriente que ha aparecido en los últimos años de reivindicar nuestra Historia y dejar de estas acomplejados de ella y como pidiendo perdón. Otros libros en la misma línea son “España, una Historia de grandeza y de odio” de José Varela Ortega y “Superhéroes del Imperio” de César Cervera.
El primer capítulo de la serie de Kenneth Clark se titulaba “Por los pelos” y contaba cómo la naciente civilización europea estuvo a punto de morir en la infancia, ante el debilitamiento de la herencia clásica, las incursiones de los pueblos del norte, especialmente los vikingos, y la irrupción del Islam. Si la civilización occidental sobrevivió fue gracias a los monjes irlandeses que conservaron la herencia clásica y a la acción de Carlomagno, que revitalizó los estudios clásicos.
Magnífico, replica Martínez Montes, pero Clark se está dejando fuera el proyecto enciclopédico más importante de aquellos siglos: las “Etimologías” de San Isidoro de Sevilla. El romanista alemán Ernst Robert Curtius dijo de ellas que eran “el manual del conocimiento” y que fueron un libro básico a lo largo de la Edad Media. Las “Etimologías” trataron de rescatar todo el saber clásico, ya fuera de autores cristianos o paganos.
Las “Etimologías” no fueron un mero ejercicio de erudición, sino que hay que enmarcarlas en el futuro que San Isidoro quería para el reino visigodo. 150 años antes de Carlomagno, ya había un hispano-romano planteándose como estructurar un reino que aunase a los conquistadores visigodos con los habitantes hispano-romanos. Para ello, San Isidoro quería crear una élite romano-goda, formada en lo mejor del saber clásico.
El segundo capítulo de la serie de Clark estaba dedicado al renacer de la cultura europea en el siglo XII y el tercero al gótico y su difusión. Inevitablemente, surgen los nombres la abadía de Cluny, de la catedral de Chartres, San Francisco de Asís y Dante. También, inevitablemente, España está ausente del relato.
La Edad Media española fue diferente por cuanto que buena parte de la Península estaba en manos del Islam, una circunstancia que sólo se dio también,- y por mucho menos tiempo-, en Sicilia. Pero esto, más que ser negativo, fue positivo para España, que se convirtió en un lugar de encuentro de tres culturas, la islámica, la judía y la cristiana, y se vio beneficiada por las aportaciones civilizacionales musulmanas. No olvidemos que en aquellos siglos, la civilización musulmana, gracias a la absorción del pensamiento griego y a servir de puente entre Occidente, China y la India, estaba más avanzada que la civilización europea occidental. Así, mientras que los escribas carolingios se limitaban a recopiar los textos de la Antigüedad clásica, en España se experimentaba con ideas novedosas que venían de Oriente.
Entre las aportaciones musulmanas y judías cabe mencionar: técnicas avanzadas en la gestión del agua; la introducción de numerosas frutas y cultivos procedentes de Asia (el azúcar, las espinacas, el azafrán, las sandías…); el metrónomo, invención del andalusí Abbas ibn Firnas, que también hizo sus pinitos en el arte de la aviación seiscientos años antes que Leonardo y con el mismo “éxito” que éste; la elegancia y el arte de vivir bien, introducidos por el persa Zaryab, al que debemos costumbres como la de la de terminar las comidas con un postre dulce, el uso de la pasta de dientes o la difusión del afeitado y la creación del primer conservatorio de Europa; la introducción del ajedrez, también obra de Zaryab; la revisión y adaptación a la geografía de Al-Ándalus de las tablas astronómicas de Al-Jwarizmi, que servirían de base para las tablas alfonsinas, de tanto impacto de la era de las exploraciones; los números árabes, cuya primera aparición en Europa fue en el Códice Vigilano, compuesto en Navarra en el siglo X; el amor cortés y el amor platónico, que ya aborda Ibn Hazm en “El collar de la paloma” en pleno siglo XI, bastante antes de que los trovadores provenzales hubieran empezado a suspirar enamorados por sus damas…
No hay que pensar que España era un mero apéndice exótico en la periferia de la Europa naciente. España participaba, y en algunos casos era pionera, en la vida cultural europea. Así tenemos a Teodulfo de Orleans, un hispano-godo que huyó de la invasión musulmana y acabó convertido en Obispo de Orleans, gracias a su erudición. El monasterio de Ripoll jugó un papel clave en la transmisión al norte de Europa del saber musulmán; tanto es así que Gerbert d’Aurillac, el futuro Papa Silvestre II (999-1003), marchó a la Marca Hispánica para estudiar y procuró que traducciones al latín de textos árabes le fuesen enviadas a Francia. España también jugó un papel clave en la recuperación de Aristóteles por la Europa cristiana, gracias a Averroes y a Maimónides. Uno de los lectores de los comentarios de Averroes a Aristóteles fue ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino.
Historia
