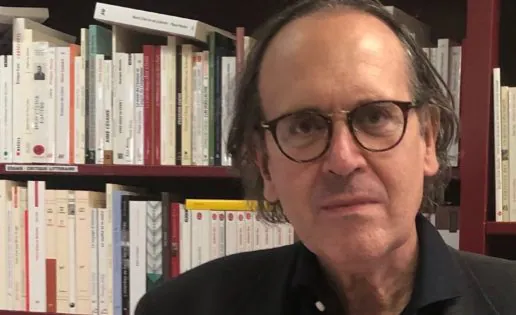
En su entrada a Herejes, un libro donde recorre las biografías de veintidós hombres y mujeres que entre los siglos II y XVII se apartaron de la ortodoxia religiosa establecida, Antonio Pau nos recuerda que la palabra «herejía» deriva etimológicamente del término griego hairesis, cuyo significado era «opinión, creencia, criterio».
El hereje era aquel que disentía de la ortodoxia y y sostenía insobornablemente su discrepancia con una firmeza y valentía que llegaba a costarle la vida. Hubo quienes, como San Pablo o Pascal, consideraron necesaria su figura puesto que su réplica, su disconformidad, su desobediencia ponían en cuestión las ideas y creencias absorbidas y seguidas por inercia. En otras palabras, el hereje era el individuo que se posicionaba críticamente, que se negaba a acatar dócilmente ideas impuestas.
Esa osadía del hereje, presente en todas estas vidas narradas por Pau, adquiere un sentido especialmente significativo en este presente, donde aumenta cada vez más la fuerza y ceguera de los dogmatismos.
Es usted escritor y jurista. ¿Cuál de estos dos perfiles antecede o predomina sobre el otro?
Claramente, ha predominado siempre la escritura. Desde pequeño me gustó escribir y siendo muy joven recibí galardones de cierta importancia. Luego, mis estudios de Derecho y las oposiciones cursadas me llevaron a encontrar asignaturas y temas de cariz más filosófico que me interesaron mucho y sobre los que me dediqué a escribir pero, esencialmente, más por el gusto de escribir que por el Derecho en sí mismo.
Posteriormente me lancé a lo puramente literario y escribí un par de libros que están a caballo entre lo jurídico y lo literario. A continuación escribí un libro sobre Toledo; otro sobre el tango para el que Ernesto Sábato tuvo la delicadeza de escribir un prólogo; he escrito sobre poetas alemanes… Hay quien me ha dicho que nunca voy a tener lectores estables porque los despisto con ese pasar de un tema a otro.
Su bibliografía es extensa y, es cierto, sumamente heterogénea. Ha escrito biografías de escritores como Rilke, Hölderlin, Felisberto Hernández, relatos breves y poemas y ensayos. ¿Qué lo ha incitado a abarcar tan diferentes temas y géneros literarios?
La verdad es que es un misterio. No sé muy bien por qué, de pronto y sin haberlo premeditado, me surge la idea de escribir un libro sobre un tema en concreto
Siempre estoy en permanente relación con la escritura. Sea escribiendo o esperando a aquello sobre lo que voy a escribir. Y, a veces, en esos tiempos de espera, surge un tema cuyo origen trato posteriormente de reconstruir, aclarar de dónde procede, pero siempre me resulta imposible. Tampoco sé muy bien cómo surgió la motivación que me llevó a escribir Herejes.
No obstante, la reflexión que presenta en su introducción al libro pone de manifiesto la pertinencia de aproximarse en este momento actual a la figura del hereje.
Lo cierto es que había estado leyendo mucha bibliografía, particularmente alemana, en torno al tema de los herejes. Por otro lado, predomina esta generalizada idea, no necesariamente procedente de Menéndez Pelayo, que sostiene que el hereje no es sólo un individuo que defiende una doctrina equivocada, sino también una mala persona, algo que no es en absoluto cierto. Por supuesto que han existido ideas heréticas aberrantes pero en el libro he evitado hablar de figuras con ideas disparatadas para mostrar cómo hubo herejes que fueron personas enormemente constructivas ,que lo que realmente querían era dar pasos adelante y que, como el tiempo ha demostrado, eran individuos que tenían razón. Aquellos pasos que muchos de ellos quisieron dar hace siglos se han dado ahora.
¿Existe la palabra «hereje» dentro del contexto religioso actual?
Sí. En una de sus últimas exhortaciones apostólicas, Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco viene a decir que subsisten aún dos herejías: el gnosticismo y el pelagianismo, aunque no lo hace de manera acusatoria sino reconociendo faltas interiores de la propia Iglesia.
Es posible hablar aún hoy de herejías pero posiblemente no de herejes en concreto. Quienes hoy se apartan de la doctrina oficial reciben un tratamiento totalmente opuesto al que recibían los herejes durante la Edad Media, que eran torturados y quemados. La única sanción que hoy reciben los herejes es la petición de que no expongan sus opiniones como doctrina de la Iglesia. Tenemos el ejemplo del teólogo suizo Hans Küng, al que el Papa Pablo VI amonestó, instándole a que presentara sus opiniones como estrictamente propias y no como opiniones de la Iglesia.
Dentro del libro, vemos cómo la rigidez de la doctrina religiosa imperante tuvo como consecuencia un envenenado e inclemente autoritarismo que, durante largos siglos, acusó y condenó a hombres y mujeres que disintieron. El difícil contexto público actual, donde imperan los dogmas de la corrección política y se extreman las posiciones políticas, es hoy también un territorio donde rige un autoritarismo paranoico que acusa y ataca a la opinión discrepante o cuestionadora de lo que se ha establecido como ortodoxo.
Sin duda es así. El Diccionario de la Real Academia recoge dos acepciones de la palabra «hereje». Por un lado designa a aquel que se aparta del dogma y, por otro, a aquel que discrepa de la opinión general. Es decir: hay un hereje religioso y un hereje civil.
¿Cómo han evolucionado uno y otro?
En el primer sentido, el eclesiástico, como señalaba antes, ha evolucionado notablemente. Se ha pasado de la afirmación de Santo Tomás de Aquino, proclamando que los herejes debían ser entregados a la autoridad civil para que los ejecutara, a esta situación actual donde la Iglesia manifiesta respeto a la libertad de opinión. Sin embargo, dentro de la sociedad, la actitud no ha evolucionado. Hay que tener en cuenta que la Inquisición surgió a petición del pueblo, que ya había quemado herejes antes de que Fernando El Católico crease la Inquisición.
Yo diría que la sociedad española siempre ha sido intrínsecamente intolerante. El no tratar de entender al otro es un tristísimo rasgo de nuestra idiosincrasia.
¿A qué cree que puede deberse el gran peso de ese rasgo?
La ignorancia. Creo que la razón de esa intolerancia hacia las opiniones ajenas es la ignorancia, por eso jamás llegamos a acuerdos: los políticos no pueden llegar a acuerdos, las comunidades de vecinos llegan a acuerdos pero siempre en medio de una tensión tremenda. Es difícil hablar de idiosincrasia colectiva pero me temo que la intolerancia es un defecto absolutamente visible, sólo hay que observar a los políticos que siempre están en oposición frente a alguien en lugar de desempeñando una labor constructiva. Siempre hay un adversario.
Como escribe en su introducción al libro, el hereje es la figura que, en su ir a contracorriente, puede contribuir a perfeccionar el pensamiento dominante. La existencia del hereje, del discrepante, puede ser constructiva; no obstante, se prefiere tomar como adversario al que, desde su propia reflexión (incluso acción), cuestiona lo establecido y acusarlo.
Ireneo y otros antiguos pensadores cristianos ya comenzaron a utilizar el término «hereje» en un sentido peyorativo pero en un principio, siguiendo la palabra griega, el término significaba «persona con un criterio propio». San Pablo, que escribió utilizando la lengua griega, al hablar de los herejes en su Primera Epístola a los Corintios señala que es bueno que haya herejes. Es bueno que haya gente con criterio.
¿Cuál sería el equivalente de esa gente con criterio hoy en día? Siempre se ha dicho que ésa es la función del intelectual. El intelectual debe levantar su voz y alertar de los atropellos que está cometiendo la sociedad. ¿Hoy en día es así? ¿Surgen voces que se atrevan a ser discrepantes de la opinión común? Yo no tengo la completa seguridad de que los intelectuales estén hoy cumpliendo su papel.
A lo largo del libro es inevitable pensar en la banalización actual de la figura del disidente que en muchos casos hoy no es más que otro personaje en busca de notoriedad dentro del entramado de la sociedad del espectáculo, y que retroalimenta y celebra esa actitud de discrepancia negativa, ignorante.
Su libro recalca en ocasiones el carácter modesto, afable y bondadoso y también la enorme erudición de muchos de esos individuos que fueron atacados en su tiempo. No es un detalle menor, particularmente porque hoy, esos “enfants terribles” o supuestos “revolucionarios” enarbolan la arrogancia y la grosería para afirmar sus mensajes a presunta contracorriente.
La discrepancia, la opinión propia que no coincide con la común, puede tener dos vertientes. Una, la que busca ser original meramente por el hecho de serlo, exclusivamente buscando llamar la atención, o bien esa deseable del intelectual maduro que se atreve a decir lo que piensa, aunque le resulte difícil hacerlo.
Yo diría que el intelectual debería actuar como los profetas del Antiguo Testamento: individuos que no querían decir lo que decían, pero no tenían otra alternativa.
El profeta no vaticinaba el futuro, ni era un visionario, ni hablaba por inspiración divina. Era alguien que veía con claridad y estaba obligado a hablar. Los profetas hablaban desde el dolor, lamentaban los males de la sociedad de su tiempo. Eran personas profundamente preocupadas que sufrían por esos mensajes que debían transmitir a la sociedad. Ésa debiera ser la actitud del intelectual hoy: aun sabiendo que sus palabras podrán ser rechazadas y atacadas ferozmente, ser consciente de que su deber, su amargo deber, es decir cómo cree que las cosas deberían ser.
Es indudablemente muy distinto el papel de ese intelectual que quiere pasar por ingenioso y destacar por contradecir la opinión común que el de ese intelectual al que le sale dolorosamente desde adentro la obligación de decir algo que le desagrada decir pero que, por honradez intelectual, dice. Son dos personajes totalmente diferentes. Muy poco estimable éticamente el primero.
Creo que muchos herejes, no sólo estos veintidós de los que hablo en mi libro, se asemejan a ese segundo tipo de intelectual. Personas que, honradamente y jugándose su vida, afirmaban su visión acerca de cómo debía ser la sociedad.
Ése es uno de los conceptos que subyacen a su libro: evidencia la necesidad de una individualidad crítica desde la que autocuestionarse y observar y pensar el mundo en el que se está viviendo.
Creo que necesitamos una sociedad más tolerante y unos intelectuales más valientes. Es preciso que haya personas que hablen, pero sin creerse poseedores del monopolio de la verdad, que es otro grandísimo mal. Individuos que digan honradamente aquello que creen sin pretender imponerse porque, de hacerlo, el propio intelectual se convertiría en dictador.
Quizá necesitamos intelectuales que modestamente digan qué les parece bien y qué les parece mal. Con modestia, insisto. No se trata de expresarse desde la soberbia o la intolerancia. Debe haber tolerancia en ambos lados: en la sociedad y en el intelectual pero, desafortunadamente, es algo que en este momento no existe.
¿No estamos tal vez hoy viviendo la paradoja de que la reivindicación plena de la tolerancia no está conduciendo a esa especie de absolutismo de la corrección política? ¿A una imposición de determinadas posturas frente a (no necesariamente contra) las cuales es imposible presentar un punto de vista cuestionador o divergente?
Sí. Hay una fuerte dictadura del pensamiento único y lo políticamente correcto. No se puede opinar ni poner en duda ni un solo punto de determinadas cuestiones, que se vuelven inadmisibles simplemente porque se las considera impregnadas de determinadas connotaciones. Esto no es una dictadura política sino una dictadura de la sociedad.
El pensamiento único es enormemente rígido, muchos temas se están convirtiendo en absolutos tabúes y la discrepancia es acogida con una tremenda brutalidad. Me parece que no estamos en una situación muy distinta a la que describía antes al hablar de los profetas del Antiguo Testamento.
Decía antes que la intolerancia es consecuencia de la ignorancia. En muchos sentidos, la sociedad actual es gravemente ignorante y, de muchas maneras, se está alentando esa ignorancia. Esto está facilitando la imposición de determinadas “verdades” que son aceptadas incuestionablemente, imposibilitando así diálogos. El caso de la Historia es un ejemplo evidente.
Francesc de Carreras ha señalado que una de las cosas más peligrosas es el mal uso de la Historia. Y ahora mismo estamos viendo cómo la historia es usada para falsear la realidad. Carreras destaca esta cita donde Paul Valéry dice rotundamente: «La utilización de la historia puede conducir a verdaderas aberraciones».
La fuerza del hereje, tal como muestran estas veintidós biografías, es afirmarse frente a un mundo que no va a su favor. Su rechazo a encajar dócilmente. ¿La intolerancia puede ser también consecuencia del miedo a mirar de frente a las propias ideas, temiendo descubrir en ellas fracturas o debilidad que desbaraten el cómodo lugar mental hecho de certidumbres y dogmas adquiridos donde uno se ha situado?
Es necesaria esa capacidad de poder asimilar al contrario, o a quien al principio es contrario. Es muy normal protestar cuando se es sacado de la zona de confort, pero es que tal vez esa zona de incomodidad sea más verdadera. Es algo que puede explicarse con el ejemplo de la escritura. Cuando redacto textos jurídicos me encuentro con que la interpretación que he hecho de un determinado artículo del Código Civil, por ejemplo, no es acertada. A uno mismo le duele reconocer eso y comprender que debe reescribir ese texto y para defender una opinión que puede herir la tuya. Después uno puede adherirse a esa segunda interpretación pero, entre medias, hay todo un proceso doloroso de pasar de esa primera opinión, sobre la que uno estaba enteramente convencido, a esa otra que se ha comprendido que es la correcta. El filósofo Manuel García Morente describe muy bien este proceso psicológico: cuando uno comprende que otro tiene razón, se produce un momento en que cuesta dolor aceptar esa opinión pero finalmente se produce satisfacción por haber dado ese paso.
No sé qué cualidad o virtud es necesaria para saber reconocer que el otro puede tener razón. Lo que no puede hacerse es negar a priori la razón al otro. Hay que escucharle y reflexionar sobre lo que dice.
Otro defecto grave de los españoles es que escuchan poco, incluso en las conversaciones intranscendentes. En un diálogo entre dos personas, cada una continúa atenta a su propio hilo de pensamiento mientras la otra habla en lugar de que se trencen las intervenciones. En lugar de eso hay un monólogo interrumpido por un interlocutor.
Quizá no es sólo un problema local. Parece ser un problema totalmente generalizado hoy.
Creo que nos falta algo de lo que se habló mucho en el siglo XIX: la educación sentimental. Hay que educar los sentimientos como el amor, el respeto, la tolerancia…. Sin embargo, los sentimientos no se enseñan. Sería una enseñanza que haría que la sociedad fuese mucho más fluida.
En el colegio no se enseña tampoco a conversar, no se enseña a detenerse a escuchar y pensar en lo que el otro ha dicho para considerar cómo es posible aceptarlo o integrarlo en el propio razonamiento en lugar de, como decía antes, dejarlo al margen y seguir atendiendo a la propia línea de pensamiento. Las ideas de sentimiento y educación parecieran resultar contradictorias; sin embargo, no lo son. Nos encontramos en una sociedad con sentimientos toscos, muy toscos.
Se desperdicia el provecho que puede extraerse del antagonista para usar la reflexión sobre esa rivalidad y diferencia como un ejercicio para el autoconocimiento y reevaluación de las propias ideas.
También porque la crítica negativa parece tener más autoridad que la positiva. Un receptor tiende a dar más credibilidad a una crítica que le asegura que algo es malo y está plagado de defectos que a otra que elogia. No sé si se debe a que aquel que critica negativamente es tenido en una posición superior o con mayor autoridad que el criticado porque éste no ha advertido cosas que el crítico sí ha visto. Por otro lado, el crítico positivo puede ser tomado por una persona complaciente y acrítica. La crítica positiva a veces parece no ser tenida por crítica. Creo que sería un tema interesante a examinar desde el punto de vista psicológico: por qué el crítico negativo es más respetado que el crítico positivo.
Yo no comprendo cómo alguien puede emprender la tarea de escribir un libro sobre un personaje para criticarlo y, sin embargo, esto es algo que se ha puesto muy de moda: la biografía demoledora. Hubo herejes de un intolerancia enorme pero yo he preferido aproximarme a figuras que me interesaban y me gustaban, y no tratando de plantear una selección consciente de “herejes buenos” y “herejes malos”.
La negatividad es veces es un facilismo equiparable a la positividad acrítica que puede detectarse en la corrección política. Emprender esa tarea de derribo de una figura para meramente complacerse en ello en lugar de acometer la tarea, más exigente, de tratar de comprender y argumentar la razón por la que se siente rechazo hacia esa determinada figura.
Así es. Lo destructivo frente a lo constructivo.
¿Qué figuras de las incluidas en su libro considera que tienen una particular relevancia para el mundo en que actualmente vivimos?
Dulcino de Nevara, que quería una Iglesia pobre y para los pobres, y Miguel de Molinos, que quería una espiritualidad sobria y sin ambicionar éxtasis ni visiones sobrenaturales.
Antonio Pau, Herejes, Trotta, Madrid, 2020.
CríticaEntrevistas







