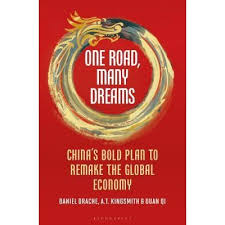
Cada siglo hay dos o tres grandes acontecimientos geopolíticos en los que se reparten las cartas de juego y se decide quiénes serán las grandes potencias que cortarán el bacalao, quienes bajan a segunda división y cuáles quedarán reducidos a basurilla.
En el siglo XIX hubo dos grandes acontecimientos: el Congreso de Viena y la Conferencia de Berlín. El Congreso de Viena reconfiguró el orden europeo tras las guerras napoleónicas y estableció que las grandes potencias encargadas de mantenerlo serían Austria, Francia, Prusia, el Reino Unido y Rusia. Fue en ese momento cuando definitivamente España pasó a jugar en la segunda liga e incluso hubo momentos sombríos en el siglo XIX en los que descendimos a tercera.
La Conferencia de Berlín de 1878 fijó el reparto del continente africano. De alguna manera la parte que recibió cada Estado dependió del peso relativo que tuviera en los asuntos europeos. Y esa parte determinó lo bien o mal posicionado que estaría el Estado en la carrera imperialista que estaba empezando. Hubo tres potencias que no estuvieron presentes en Berlín por falta de intereses en África, pero que, aun así, también participaron con honores en la carrera imperialista: EEUU, que aún estaba completando la conquista del Oeste y ya apuntaba sus ambiciones caribeñas y pacíficas, Rusia, cuya visión imperial fue siempre continental y estaba centrada en los Balcanes y en Asia Central, y Japón, que estaba sacando los dientes imperialistas a costa de China. Como indicio del peso internacional de España por aquellas fechas, la parte de África que le correspondió,- la actual Guinea Ecuatorial-, fue definida por un político de la época como “demasiado pequeña para colonia y demasiado grande para hacienda”.
El siglo XX tuvo dos momentos definidores. El primero fue la Conferencia de Versalles, que dejó claro quiénes habían ganado y que a los perdedores no les darían ni agua. Fue una Conferencia perjudicial a la larga. No logró crear un orden mundial estable, sobre todo a causa del aislacionismo de EEUU, cuya aportación hubiera sido esencial, y creó suficiente resentimiento entre los perdedores y hasta en algunos de los vencedores (Italia y Japón), que creyeron que no se les había agradecido lo suficiente su participación en la guerra, como para que al final la I Guerra Mundial no fuese más que el partido de ida del gran enfrentamiento-suicidio europeo.
Yalta fue, desde luego, el gran momento geopolítico que definió las posiciones con las que comenzaría la Guerra Fría. En Yalta se decidió que se permitiría a la URSS crear una zona tapón de Estados afines en Europa Central y Oriental y que EEUU tomaría cuidado del resto. Las fotos de los tres mandatarios no nos tienen que llamar a engaño. En esa cita el Imperio británico estaba invitado un poco por cortesía y otro poco por inercia. No creo que ni a Stalin, ni a Roosevelt se les ocultase que a la Alemania nazi y al Japón imperial les habían derrotado ellos y que el Imperio británico había ido de comparsa, gloriosa sí, pero comparsa al fin y al cabo.
Para mí, más importante que Yalta fueron los Acuerdos de Bretton Woods, que determinaron la sustitución de Londres por Washington como líder de la economía capitalista mundial. Fue en Bretton Woods que se fijó que el dólar sería la divisa internacional de reserva, frente a la propuesta británica de creación de una divisa mundial específica, el bancor. Después de Bretton Woods quedó claro que el Imperio británico pasaba a segunda división. Para los interesados existe un libro muy bueno que describe con mucho detalle las negociaciones entre John Maynard Keynes y Harry Dexter White, “La diplomácia del dólar y la esterlina: orígenes y futuro del sistema de Bretton Woods-Gatt”, escrito por el ex-Embajador de EEUU en Madrid Richard N. Gardner.
Se advertirá que entre esos acontecimientos geopolíticos del siglo XX no incluyo la caída del Muro de Berlín. No lo hago porque allí no hubo cartas que repartir. La caída del Muro no fue más que la confirmación de que el sistema comunista había perdido la Guerra Fría.
Apenas llevamos 20 años de siglo XXI y ya tenemos con nosotros el primero de los grandes acontecimientos geopolíticos que definirán este siglo: la Iniciativa de la Franja y de la Ruta (IFR), que lanzó el Presidente chino Xi Jinping en 2013. Voy a comentar sobre esta iniciativa basándome en el libro “One road, many dreams. China’s bold plan to remake the global economy”, de Daniel Drache, A.T. Kingsmith y Duan Qi, cuyo optimismo y visión rosada de la IFR no comparto.
El objetivo de la IFR es solucionar la falta de infraestructuras que representa un obstáculo para el crecimiento económico, en aras de construir un gran mercado unificado. La faceta de la IFR que más se ha destacado ha sido la conexión de China con el continente europeo por vía terrestre, en la que Asia Central juega un papel clave y por vía marítima, a través de la construcción de grandes puertos de aguas profundas, entre los que los más destacados son Hambantota en Sri Lanka y Gwadar en Pakistán. Xi Jinping defiende un desarrollo más inclusivo y equilibrado, que colme la brecha entre ricos y pobres. A esto podría contribuir la IFR.
Los autores del libro afirman que la iniciativa china ha venido a responder a la necesidad perentoria que tienen los países del Sur de infraestructuras para desarrollarse. Tradicionalmente estos países recurrían a las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial y Bancos regionales de su esfera) para conseguir los créditos necesarios para estos proyectos de infraestructuras. A menudo la concesión de los créditos iba acompañada de condiciones rigurosas que coartaban la libertad de los gobiernos para fijar sus políticas económicas.
China, en contraposición, ofrece los créditos con menos requisitos y asumiendo riesgos-país que el Banco Mundial y los Bancos regionales no suelen asumir. Además, China no es tiquismiquis con la situación política de los prestatarios. Un dictador asiático tiene las mismas probabilidades de conseguir un crédito que una democracia africana. Otra ventaja adicional de China es que tiene unos fondos para invertir con los que otros rivales no pueden más que soñar. Un pequeño ejemplo: entre 2005 y 2017 los bancos chinos invirtieron más del doble de lo que invirtió el Banco Mundial en proyectos energéticos. La competencia de China ha hecho que el Banco Mundial empiece a reducir algunas de sus demandas habituales a sus prestatarios, como la de que liberalicen sus mercados o aumenten su transparencia.
Otros temas
