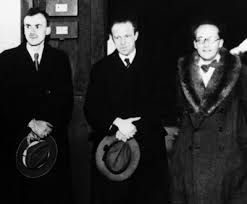
Documentarse para escribir un relato ambientado en el pasado o que gira en torno a un personaje histórico, es fascinante. Eso cuando consigues la información que necesitabas; cuando no la consigues, es frustrante.
Documentarse es un trabajo de muchas horas. Por eso, cuesta mucho decirles adiós a tantos datos encontrados mientras buscabas el segundo apellido de los abuelos de Mariano José de Larra para la biografía novelada que estás escribiendo sobre él. En el proceso te enteraste de que de pequeño le gustaban los bocadillos de mortadela que le preparaba su madre y que tuvo una novia infantil que se llamaba Ernestina y que se casó con un indiano 20 años mayor… Sí, como que da pena desperdiciar tanta información atesorada.
Una tentación es incluirla en el relato aunque sea a capón, aunque lo que estuvieras escribiendo fuera un microcuento de tres líneas. Un ejemplo inmejorable lo tenemos en la pésima novela “El afinador de pianos” de Daniel Mason:
“Leí su carta. Me intrigó mucho su nombre.[Se refiere al nombre del río]
– ¿Saluén? En realidad los birmanos lo pronuncian “than-lwin”, una palabra cuyo significado no he conseguido determinar. “Than-lwin” son unos pequeños címbalos autóctonos (…) Los címbalos producen un sonido ligero, como el agua sobre los guijarros. “Río de sonido ligero”. No me parece mal apelativo, aunque sea incorrecto.
– ¿Y el nombre del pueblo, Mae Lwin?
– Mae significa “río” en shan; igual que en siamés.”
Como todo el mundo sabe, cuando dos personas acaban de conocerse, lo primero que hacen es comentar la etimología del nombre del lugar en el que se han encontrado.
“El hereje” de Miguel Delibes es una novela infinitamente superior a “El afinador de pianos”, pero aun así hay momentos en los que parece un reportaje novelado sobre las comunidades luteranas en Castilla en el siglo XVI. A menudo me da la sensación de que la ambientación minuciosa se come a lo narrativo. Pero aprendí más sobre el protestantismo español de aquellos años que leyendo las obras completas de Julio Caro Baroja. Y, por cierto, fue leyendo “El hereje” que finalmente entendí la doctrina de la gracia salvífica y porqué para los luteranos las buenas obras no son necesarias.
“Cómo se le ocurrió a Schrödinger lo del gato ése” se me ocurrió como una especie de chiste narrativo que culminaría en la frase del final. Fue mientras me documentaba, que me enamoré del personaje y de la historia. Me encontré con cosas que me parecieron curiosas y que no quise poner en el texto porque narrativamente no pegaban, pero que creo que sirven para colocarlas en una entrada a parte.
Igual que corremos el riesgo de que en este siglo semianalfabeto, todo lo que la gente acabe sabiendo sobre Einstein sea que era un sabio con melenas estrafalarias y bigote que tenía mucha gracia cuando sacaba la lengua, también cabe que pronto, o ya mismo, lo único que se sepa de Schrödinger es que ideó una paradoja sobre un gato que está vivo y muerto a la vez.
Por si acaso alguien pasó los últimos noventa años en una cabaña perdida en el Tibet occidental y no oyó de esta paradoja, la contaré. Schrödinger imaginó que encerramos un gato en una caja, en cuyo interior hay una botella que contiene un gas venenoso. Existe un dispositivo que contiene una sola partícula radiactiva que tiene un 50% de posibilidades de desintegrarse en un tiempo x. Si lo hace, el veneno se libera y el gato muere.
Cuando pasa el tiempo x, existe la misma probabilidad de que el gato esté vivo o muerto, ya que hay un 50% de probabilidades de que la partícula se haya desintegrado. En la física pre-cuántica, no habría problema: o bien el gato está vivo, o bien está muerto y lo descubriré cuando abra la puerta de la caja. La física cuántica complica el problema. El sistema puede describirse como la superposición de dos estados del gato, vivo y muerto. Cuando abramos la caja, la función de onda colapsará y entonces se concretará una de las dos posibilidades.
En “El tejido del cosmos” Brian Greene explica un experimento, que ayuda a entender un poco esta peculiaridad. Imaginemos que proyectamos un electrón que tiene que golpear una pared y para hacerlo tiene que pasar a través de una placa que tiene dos ranuras. Si sólo nos fijamos en la pared, vemos que de alguna manera el electrón se comporta como una onda y pasa simultáneamente por ambas ranuras. Cuando intentamos medir el electrón, éste se comporta como una bola y pasará por una u otra ranura, pero no por ambas. El mero hecho de medirlo le fuerza a concretar su trayectoria. De la misma manera, al abrir la puerta de la caja, colapsa la función de onda y ya no cabe un gato que esté vivo y muerto a la vez. O está vivo, o está muerto.
Es una paradoja muy vistosa, pero sería una pena que todo lo que supiéramos de Schrödinger se redujera a eso. Schrödinger explicó los movimientos de los electrones en términos de mecánica de ondas y estableció la ecuación de Schrödinger para explicar su comportamiento. También trabajó, aunque con menos éxito, para desarrollar una Teoría Unificada que aunara la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil en un marco relativista.
En un siglo de especialistas, Schrödinger fue un hombre del Renacimiento. En 1944 publicó “¿Qué es la vida?”, en el que intentó relacionar la física cuántica y la genética. En él aclaró la contradicción entre las leyes de la termodinámica, que dicen que el universo avanza continuamente hacia un estado de cada vez mayor desorden, y la biología, que muestra unos procesos biológicos que producen organismos cada vez más complejos. No hay contradicción: simplemente los organismos biológicos ganan complejidad exportando entropía al ambiente. En dicho libro, también había algunas intuiciones que contribuirían al descubrimiento del ADN.
Alguna vez he dicho que los físicos modernos son los nuevos filósofos. En el caso de Schrödinger esto es más que cierto. En 1945 dio unas lecturas que fueron impresas con el nombre “La naturaleza y los griegos”. En él habla de cómo los griegos comenzaron a estudiar científicamente la naturaleza y elaboraron un sistema articulado de conocimiento sin las divisiones y compartimentos que luego se le han introducido. En mi opinión, el volumen de conocimiento acumulado desde el tiempo de los griegos, prácticamente impide el regreso a la unidad del saber, por muy lamentable que sea. En este libro Schrödinger también se hace algunas reflexiones sobre la relación entre ciencia y religión, que fue un tema que le interesó en sus últimos años. Según él: “La ciencia basta para poner en peligro las convicciones religiosas populares, pero no para reemplazarlas por otra cosa. Esto produce en fenómeno grotesco de mentes muy competentes, entrenadas científicamente, con una visión filosófica increíblemente infantil, subdesarrollada o atrofiada.”
Otras lecturas suyas posteriores, fueron publicadas bajo el título “Ciencia y Humanismo”. En ellas Schrödinger se preguntaba por el valor de la investigación científica y de la acumulación de saberes en un solo dominio (no mucho, mientras no se sintetice con el conocimiento de los otros dominios), así como por la capacidad o no de la ciencia de hacer feliz a la gente. Su conclusión es que si la ciencia y la tecnología nos han hecho más felices ha sido gracias a cuestiones extrínsecas: la ética y el buen gobierno. La energía nuclear en manos de un gobierno ético ayuda a producir electricidad y en manos de una dictadura a fabricar bombas atómicas. Finalmente, pide que el científico no pierda el contacto con la vida de todos los días.
Finalmente en “Mi visión del mundo”, escrito en 1961, Schrödinger ya suena más como un filósofo antiguo que como un físico. En concreto, suena como un filósofo vedantin. Al igual que el Vedanta, defiende que hay una única conciencia en la que se desenvuelve el juego de la existencia. Hablar sobre este libro daría para varias entradas, así que me limitaré a transcribir unas frases que me gustaron mucho: “Esta vida que estás viviendo no es simplemente una pieza de esta existencia, sino que en cierto sentido es el todo; sólo que este todo no está constituido de tal manera que pueda ser contemplado de un vistazo. Esto, como sabemos, es lo que los brahmanes expresan con esta fórmula sagrada, mística, que sin embargo en realidad es tan simple y tan clara; “tat tvam asi”, “esto eres tú”. O, en otras palabras, “Estoy en oriente y occidente, estoy arriba y abajo. Soy este mundo entero”. Aquí ya no hablan el físico ni el filósofo; habla el místico.
Schrödinger era un físico original y poco convencional y un filósofo original y poco convencional. Lo malo es que llevó esa originalidad y falta de convencionalidad bastante lejos en su vida privada. Las referencias del cuento al “menage à trois” son algo más que meras invenciones mías. Schrödinger vivía con su mujer Annemarie Bertel y con Hilde March, la ex-esposa de un colega físico, con la que tuvo una hija. Durante la etapa de Oxford en la que transcurre el cuento, ya vivían los tres juntos. De hecho, tanto contubernio fue demasiado para las pudibundas autoridades oxonienses y fue una de las razones para que ese período no durase demasiado. En el cuento he optado por obviar a Hilde, porque narrativamente me complicaba la vida. En la vida real fue Schrödinger quien se la complicó a ella.
Puede que lo que le fuese a Schrödinger no fuesen los “menage à trois”, sino las orgías. A su mujer y a Hilde, durante su etapa dublinesa hay que añadirle la actriz irlandesa Sheila May, con la que tuvo una hija, que al final quedó al cuidado del ex-marido de May. Sé que hubo otras amantes, pero si me hubiera puesto a indagar y las hubiera introducido en el cuento, me habría salido una novela de 400 páginas.
La Annemarie Bertel que describo en el cuento tiene algunos puntos en común con la Annemarie Bertel real. Annemarie tenía una educación somera y pocos intereses intelectuales. Es fácil imaginar que se sintiera perdida cuando su marido empleara términos científicos. Annemarie adoraba a su marido y admiraba su intelecto. Una frase suya muy repetida es: “Sería más fácil vivir con una canario que con un caballo de carreras, pero prefiero el caballo de carreras.”
He retratado a Annemarie un poco como esposa convencional, lo que nunca fue. A veces el relato pide que el escritor se aleje un poco de la realidad. Annemarie sabía de las aventuras de Schrödinger y las toleraba. De hecho, ayudó a criar a la hija que tuvo con Hilde. Ella, por su parte, parece que tuvo un idilio con el matemático André Weil.
Si Schrödinger y Bertel parecen poco convencionales, del tercer protagonista de la historia, Paul Dirac, ya ni hablemos.
Otros temas