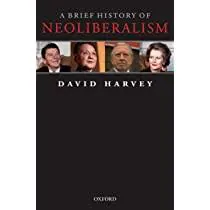
El neoliberalismo ha sido la ideología hegemónica en nuestras sociedades desde mediados de los ochenta hasta muy recientemente. No sé si somos conscientes de hasta qué punto ha invadido nuestras vidas. A veces pienso que nuestra relación con él es como la relación que tienen los peces con el agua; no la pueden ver. El influjo del neoliberalismo ha sido tan fuerte que ni tan siquiera la crisis de 2008, que puso de manifiesto todas sus carencias, sirvió para desalojarlo de los campus universitarios y de los programas de los políticos. Simplemente no se sabía con qué sustituirlo. Por cierto que los interesados en saber por qué no se sabía cómo sustituirlo pueden ir al libro “El colapso del globalismo” de John Ralston Saul, que comenté aquí en noviembre de 2019.
Entre 2008 que el sistema neoliberal gripó y 2020, cuando habíamos conseguido un crecimiento anémico, que no sirvió ni para devolvernos a la prosperidad anterior a 2008 ni para remediar el inmenso problema de distribución injusta de la riqueza que tenemos, llegó el covid. Creo que desde ese momento ya nada ha sido igual. Los gobiernos están aplicando recetas que le pondrían los pelos como escarpias en el infierno a Milton Friedman; no sé lo que se estará enseñando ahora mismo en las facultades de economía, pero no creo que sea el neoliberalismo salvaje que nos afligió durante treinta años.
En 2005, cuando el neoliberalismo estaba en auge, David Harvey escribió “Una breve Historia del neoliberalismo”, un libro muy esclarecedor que muestra que el neoliberalismo fue ante todo una herramienta de poder de una clase contra las demás. Sólo muy secundariamente fue una teoría económica. No es el tipo de cosas que se enseñan en las facultades de economía.
Para empezar, Harvey da en la introducción una muy buena definición de lo que es el neoliberalismo: “… es una teoría de economía política que afirma que la mejor manera de promover el bienestar humano es dando rienda suelta a las libertades empresariales individuales y a las habilidades dentro de un marco institucional caracterizado por unos derechos de propiedad robustos, mercados libres y libre comercio. El papel del Estado es crear y mantener un marco institucional adecuado para tales prácticas.”
Todo arranca del final de la II Guerra Mundial. Uno de los factores que habían conducido al conflicto habían sido las desastrosas políticas económicas de los años 30 y no se quería que eso se repitiera. Además estaba la necesidad de ofrecer una alternativa al modelo comunista que promovía la URSS.
Los Acuerdos de Bretton Woods buscaron fijar el orden económico internacional de la posguerra. La base de este orden era el libre comercio de bienes dentro de un sistema de tipos de cambio fijos anclados en la convertibilidad del dólar en oro a un tipo de cambio fijo. Una consecuencia de este sistema es que no se podían liberalizar los flujos de capital. Los países que participaban en este sistema compartían una serie de principios: 1) El Estado debía centrarse en conseguir el pleno empleo, el crecimiento económico y el bienestar de sus ciudadanos; 2) El Estado estaba facultado para intervenir en los mercados si era preciso para alcanzar esos objetivos; 3) Las políticas fiscales y monetarias debían utilizarse para reducir la fuerza de los ciclos económicos y asegurar el pleno empleo; 4) Debía haber un compromiso entre capital y trabajo para garantizar la paz social y aminorar la posible seducción del comunismo. Ese compromiso implicaba unos salarios suficientes, más beneficios sociales, a cambio de un recorte en los beneficios de los capitalistas.
El sistema produjo elevadas tasas de crecimiento económico durante los cincuenta y sesenta, así como paz social. Sin embargo, para finales de la década de los sesenta el sistema comenzó a mostrar síntomas de agotamiento. Había exceso de capital acumulado y el desempleo y la inflación comenzaron a asomar la cabeza. EEUU, con un gasto disparado por la guerra de Vietnam, abandonó el patrón-oro; los tipos de cambio fijos, que habían proporcionado tanta estabilidad, saltaron por los aires. La crisis del petróleo de 1973 fue lo último que necesitaba el sistema. Los años setenta serían los años de la estanflación, estancamiento e inflación unidas (la teoría económica prevaleciente decía que la inflación iba unida al crecimiento económico, no al estancamiento) y también serían los años de un malestar social en Occidente como no se había visto desde los años 30. La solución parecía ser más intervención estatal en la economía y más regulaciones.
Fue entonces cuando el compromiso entre capital y trabajo se vino abajo. Para los millonarios que habían aceptado contentarse con una determinada porción de la tarta, las cosas cambiaron cuando la tarta se hizo más pequeña. Peor, sus bienes perdieron una parte de su valor: caída de las acciones, depreciación del inmobiliario, ahorros erosionados por la inflación… Afortunadamente para entonces disponían de una teoría económica que convenía notablemente a sus intereses.
Otros temas
