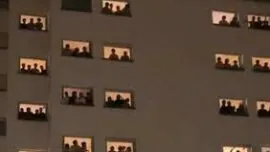Pase lo que pase en las elecciones americanas, hay algo en lo que Trump ya ha ganado (en bastantes cosas, en realidad). Se trata de su visión económica, lo que podría llamarse el nacionalismo económico: una parte de su propuesta nacional-populista.
Hace cuatro años, esto era anatema. Los liberales alertaban de las infinitas y bárbaras distorsiones que Trump iba a introducir. Era el fin del comercio, la vuelta a las fronteras, la crisis económica, la noche de los tiempos… Bien, no ha sido exactamente así e incluso Biden ha hecho guiños a sus “americanadas” económicas.
Trump renegoció acuerdos de comercio, intentó recuperar o conservar trabajos en el sector industrial, “problematizó” su relación comercial con China y midió su gestión en puestos de trabajo. Orientó su propuesta a mitigar los efectos de la globalización en su país: deslocalización, bajada de salarios por la inmigración, etc. Todo forma parte de una especie de paradigma con el que su partido giraba a la izquierda para robar votos a los demócratas. Más profundamente, esta mirada partía del reconocimiento de realidades materiales evidentes, marxistas si se quiere, y de indicadores reales en la vida americana (la crisis de mortandad blanca en ciertas zonas por consumo de drogas); también de una olvidada visión igualitaria que, entre la igualdad formal que preconiza la derecha americana, y el bosque de intervenciones de la izquierda discriminatoria, entiende que debe ser reforzada reduciendo la desigualdad económica.
LA clave son los puestos de trabajo y los salarios (la evolución de esta variable con Trump es interesante), pero también los índices de desigualdad, importa la disparidad en la economía por su impacto en la cohesión nacional. La clase media se debilita desde muchos sitios.
Esto en España se ha traducido muy tímidamente, creo, por Vox. El dominio liberal de la derecha es muy grande. Lo es hasta estéticamente. Y es algo que no se entiende porque el mensaje de nacionalismo económico es absolutamente central, es la centralidad, lo es sin hacer nada, casi de un modo natural. Lo es simplemente por lo que encuentra a uno y otro lado.
Porque por un lado, en la derecha, tenemos el neoliberalismo. Algo que es casi una casta, una élite fuerte en España en el aznarismo y que en el mundo se conforma como una estructura globalista presente en las instituciones, por imbuidas que estén de socialdemocracia (de alguna forma, es un matrimonio). La economía financiera, los rescates selectivos, las sospechas de capitalismo de amiguetes, la sacralización del Mercado, de lo que llaman Libre Comercio, la acostumbrada socialización de las pérdidas y la muy selectiva apropiación de los beneficios, el infecto elitismo, las políticas que dejan al trabajador como eslabón débil de la cadena, el no-intervencionismo como argumento con la salud de los mercados como excusa…
Al otro lado, está la izquierda, una izquierda que sospecha del mercado, que lo interviene por principio pero además por una nueva batería de medidas de tipo cultural: la discriminación a favor de minorías, de las mujeres, o la regulación de tipo medioambiental (una perspectiva inatacable por su carácter cientifico-religioso), el intenso burocratismo, la política de fomento y subvenciones de intención ideológica, el maltrato fiscal y el patriotismo sanitario como excusa para el expolio…
Es decir, de un lado está eso que se llamaba el neoliberalismo y que sobrevive como casta estructurada en la derecha (reconocibles allí y aquí por su odio a Trump); de otro, la izquierda regulatoria e ideológica y a veces directamente anticapitalista.
Frente a esto, el nacionalismo económico no es nada extremo, ¡está en el centro! Está en el centro sin necesidad de hacer nada. Parte del mercado, del respeto y fomento de la libertad económica, pero sin dogmatismos: puede intervenir, puede regular si lo considera en beneficio de la gente, del español común. Esa es su raíz populista en sentido estricto y toma la forma mixta de regulación y desregulación, según los casos. Entre el dogmatismo liberal del mercado, ese mírame y no me toques suyo al conjunto de leyes y axiomas que dibujan el marco del globalismo, y la izquierda que reniega de la libertad económica y que además se sobrecarga con nuevas razones para la intervención, surge sin casi pretenderlo una visión moderada (sí, lo he dicho), matizada, que acoge el mercado como fundamento y la libertad capitalista como elemento a proteger, pero enriqueciéndola con un punto de vista populista (el trabajador y su situación como objetivo) y nacionalista (proteger al país, en la medida de lo posible, de los efectos globalistas).
Este mensaje se sitúa entre dos realidades. No es extremo, no está en un confín del espectro ideológico, sino en el medio, entre dos propuestas chirriantes que además tienen en común una tendencia al cosmopolitismo (el trabajador en un ser desenraizado) y un entendimiento estrecho y estratégico con el mundo corporativo, algo que en la izquierda (lo vemos estos días con las Big Tech tomando partido por Biden) se convierte en casi abierta colaboración: intereses económicos a cambio de agenda cultural.
Además, la pandemia ha reforzado esto. La apertura absoluta al exterior tiene graves riesgos en muchos casos incontrolables, y hay industrias estratégicas que deben ser nacionalizadas; al menos, debe asegurarse su suministro nacional.
Eso que se llama nacionalismo económico es, por tanto, el centro, está entre dos propuestas económicas distorsionadas y por eso extraña que no se formule más en España y de un modo más marcado. Hacerlo tendría efectos de otro tipo, en el lenguaje, en las formas (no tengo nada en contra de eso que se llaman “cayetanos”, pero ¿siempre tienen que hablar de economía personas que parecen salir del mismo código postal?), todo revierte en una persuasión populista que se acerca al trabajador (que no solo es ciudadano, como olvidan algunos) con su lenguaje, pero, sobre todo, por su interés.