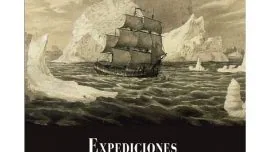Una crónica española, ¿primera descripción de la captura de un tiburón?

Cuando hablamos de naufragios, de inmersiones, de búsquedas de pecios, una palabra maldita surge inmediatamente: tiburón, como sabemos los lectores de Tintín o los sufridos espectadores del clásico de Spielberg. Y es que en manos de un creador, cualquier temor o miedo ancestral sirve de anzuelo para enganchar al público y hay que reconocer que el tiburón es el coco perfecto de todos los cuentos, puesto que se mueve con soltura en un medio hasta hace muy poco completamente desconocido y hostil como es el mundo subacuático. Básicamente, un tiburón es una gran boca con dientes que surge de la nada, un peligro que acecha y no se puede adivinar; y desde la noche de las cavernas el miedo más atávico no consiste tanto en que nos maten como en que nos coman.
La irrupción de los tiburones en el mundo de las artes y la literatura empieza cuando en el siglo XVIII franceses y británicos se adentran no ya como corsarios o piratas sino como relativamente pacíficos exploradores y comerciantes en la inmensidad de mares y océanos que antes fueran coto cerrado de Castilla y Portugal. En 1749 un tiburón atacó y mutiló en aguas de La Habana al joven Brook Watson—quien sobrevivió y llegó a ser director del Banco de Inglaterra y alcalde de Londres— y dio pie al Watson and the Shark de Copley (1778) que se exhibe en la National Gallery de Washington. El relato —ignoro si auténtico— de la muerte del joven irlandés Volney Beckner, que pierde la vida al salvar a su padre de un feroz tiburón, fue desde los albores del siglo XIX empleado como ejemplo de heroico amor filial llevado hasta el último sacrificio. A medida que zoólogos y viajeros daban referencias sobre tiburones los novelistas fueron incrementando la presencia de los terribles escualos en sus estupendas novelas: Ballantyne, Julio Verne —Los hijos del Capitán Grant empieza con la pesca de un tiburón— o Emilio Salgari usaron y hasta abusaron del recurso.

Términos distintos para una misma realidad. Curiosamente, a los españoles los relatos de tiburones nos vinieron de fuera cuando en realidad, éramos los más indicados para escribirlos. De entrada, los pueblos del Mediterráneo estaban acostumbrados a la presencia de los peces a los que los latinos llamaron squalus y los castellanos marrajos. Marrajo se usó como sinónimo de astucia y fuerza para el ganado y aún para la gente —existe como apellido— , aunque hoy día el marrajo sería una variedad específica, el llamado tiburón mako. En nuestro idioma existen otros nombres específicos como el apreciado cazón —frecuente en nuestras pescaderías— la tintorera o tiburón azul, y al tiburón blanco hay quien lo llamó jaquetón, pero ese aumentativo de jaque ha sido mucho más usado en las corridas de toros o en la literatura costumbrista para hablar de valientes o bravucones que en la tradición marinera; durante el siglo XVIII se llegó a usar incluso el galicismo requin. Pero sin duda el término realmente español es tiburón. Tan español como el chocolate, los frijoles, el tabaco, el maíz, las patatas, los pimientos y tomates que nos vinieron de América…
Los españoles al llegar al Caribe se encontraron con unos señores peces cuyo tamaño y apetito les llamó la atención. Y adoptaron el término local para describirlos. Si debemos creer la versión que Las Casas dio del perdido Diario de Colón, una de las primeras palabras apuntadas por el Almirante sería tiburón. El 25 de enero de 1493 escribiría don Cristóbal: “Mataron los marineros una tonina y un grandísimo tiburón”. Como no disponemos del documento original, no sabemos si realmente usó Colón el término tiburón.

El testimonio de Andrés de Tapia. Interesantísima es la Relación… que hizo Andrés de Tapia del viaje de Cortés al continente americano, la llamada entonces Tierra Firme, en febrero de 1519. Se supone que la relación se escribió en vida todavía de Cortés. Me atrevo a sugerir que se trata de la primera descripción de la pesca del tiburón en una lengua moderna, y los detalles que ofrece son del todo verosímiles con lo que sabemos de esos poderosos animales:
“Allí estuvo dos días por falta de buen tiempo, e yo vi que en el navío donde yo estaba tomamos un pescado que llaman tiburón, que es a manera de marrajo, e segund pareció habie comido todas las raciones que daban de carne a los soldados e personas que iban en el armada, que como era de puerco salada, para la echar en mojo cada cual la ataba al bordo de su navío en el agua; y tomámosle en nuestro navío con un anzuelo y con ciertos lazos que le echaron por la veta do iba el anzuelo; e no podiéndolo sobir con los aparejos porque daba mucho lado al navío, con el batel lo matamos en el agua, e como podimos lo metimos a pedazos en el batel y en el navío con los aparejos, e ternie en el cuerpo más que treinta tocinos de puerco, e un queso, e dos o tres zapatos, e un plato de estaño, que parecía después haberse caído el plato y el queso de un navío que era del adelantado Alvarado, a quien el señor marqués habie hecho capitán de un navío de los de su armada. […] La carne que se sacó del pescado comimos, porque estaba más desalada que la otra, y sabie mejor”.
Debía tratarse de un gran escualo ya que no podían subirlo a bordo sin que se escorara el navío, por pequeño que fuera. Quizá fuera un gran tiburón tigre dado el contenido de su estómago. Es conocida la tendencia de esos escualos, verdaderos basureros del mar, a engullir todo lo que encuentran, y la lentitud de su sistema digestivo dio pie a una escena inolvidable de la película Tiburón. Así, una olvidada descripción española del siglo XVI podía haber inspirado la novela de Peter Benchley que Spielberg llevó al cine. Tenemos aquí un claro ejemplo de la inquietante disposición de nuestra cultura para el olvido —cómo indicaba José María Lancho hace unos días— que permite que nos vendan lo propio como ajeno.
Otros temas