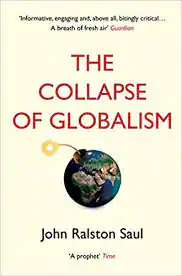
Aún recuerdo cuando “globalización” era el palabro de moda. La globalización iba a crear una riqueza sin precedentes, iba a romper las barreras entre los Estados, la toma de decisiones política irracional sería sustituida por la sabiduría de los mercados y nos iba a llevar a los mundos de Yupi. Hoy, cuando vemos adónde nos ha llevado, cada vez más gente se rasca la cabeza y se pregunta si mereció la pena el esfuerzo. John Ralston Saul en “The collapse of globalism” da una respuesta que no les va a gustar a los globalizadores.
Saul retrotrae los orígenes de la globalización a Richard Cobden y John Bright que a mediados del siglo XIX lograron que el Reino Unido aboliese las Leyes del Maíz y abrazase el libre comercio. Cobden y Bright presentaron su abogacía en términos religiosos y hablaban de la “sacralidad del principio [del libre comercio]”, de la necesidad de “abrazar la verdad”, de cómo el libre comercio era “una cuestión religiosa”. Creo que fue Chesterton el que dijo que cuando el hombre deja de creer en Dios, puede creer en cualquier cosa. Algo de esa vena religiosa perviviría en los globalizadores de la segunda mitad del siglo XX, que la defenderían casi como una necesidad moral y como algo parecido a la Providencia.
Gente con manía religiosa la hay por todas partes y acaso la influencia de Cobden y Bright no habría sido tan nefasta, si la exaltación del libre comercio no hubiera ido acompañada de varias ideas. La primera es la de que la economía es una ciencia que permite explicar el funcionamiento de la sociedad y actuar sobre ella, igual que la física nos permite conocer el universo y construir cohetes que vayan a explorarlo. La segunda es que el comercio y su hermana el mercado son el eje en torno al cual gira la civilización.
La segunda mitad del siglo XIX conoció su momento globalizador. También en aquellos momentos hubo ideólogos que afirmaron que el libre comercio llevaría a un mundo más próspero y más pacífico, porque no habría guerras entre gente que comercia abundantemente entre sí. El libre comercio no impidió que las rivalidades entre las grandes potencias crecieran y llevaran a la I Guerra Mundial; tampoco ayudó, tras la guerra, a impedir la crisis del 29. Las afirmaciones de que el proteccionismo de los 30 llevó a que el sistema económico global se descuajeringase, subiesen los fascismos y finalmente descubriéramos que la I Guerra Mundial no había sido más que el ensayo general de la mucho más cruenta II Guerra Mundial, necesitarían ser muy matizadas.
Para comienzos de la década de los 70 del siglo XX, el keynesianismo estaba fallando. Había generado dos décadas de crecimiento económico estable, de mejora en los niveles de vida y de redistribución de la riqueza, pero no supo responder a nuevos problemas. Esos problemas fueron: Nixon se cargó el sistema monetario de Bretton Woods al flotar el dólar; EEUU subió sus tarifas, lo que posiblemente influyera en el fracaso de la ronda negociadora del GATT de 1973; la guerra del Yom-Kippur y la reacción de la OPEP generó una subida generalizada del precio del petróleo. El resultado fue inflación y estancamiento, dos fenómenos que los economistas del momento creían que no podían darse juntos. En lo político, Saul apunta a algunas crisis más: la India ingresó en el club de países poseedores de bombas nucleares, que era un club cuyos cinco miembros originales creyeron que podrían mantener cerrado por los siglos de los siglos; la popularidad de los partidos comunistas en la Europa del sur, que hizo creíble que pudieran llegar al poder; EEUU se retiró derrotado de Vietnam, dando la impresión de que era una potencia en retirada; las recientemente independizadas ex-colonias iban evolucionando de maneras inesperadas. En resumen, las convicciones que habían fundamentado el sistema de posguerra habían saltado por los aires. Era el momento de buscar nuevas ideas para un nuevo sistema.
Lo grave fue que todo esto ocurrió en un momento en el que los líderes fueron reemplazados por los tecnócratas. El liderazgo fue reemplazado por la gestión, que trajo consigo la adoración a la “eficiencia” (nótese que no es lo mismo eficiencia que eficacia). La aproximación gestora a los problemas trajo consigo el triunfo de la microgestión y el abandono de las visiones de conjunto. Los presidentes de los bancos centrales se centraron en manejar la inflación, no en reducir la pobreza; los Ministros de Comercio en fomentar las exportaciones, no en la contaminación producida por las industrias exportadoras o en las relaciones laborales en dichas empresas.
En una situación en la que se percibía que el sistema de posguerra había periclitado y en la que no había líderes, el credo globalista neoliberal aportaba certezas. Los mercados podían autorregularse con tanta eficacia que toda intervención estatal era un ataque a la razón y al sentido común. La empresa era el estadio superior de la organización humana y estaba por encima de unos Estados decrépitos, que eran parte del problema y que lo mejor que podían hacer, ya que no iban a desaparecer, era hacerse tan pequeñitos como fuera posible. Los nuevos líderes sociales eran los empresarios (palabra que a menudo se usaba para designar a los tecnócratas al frente de las grandes corporaciones, que tampoco se distinguían tanto de los burócratas del sector público). Y todo esto aderezado con la fórmula que popularizó Margaret Tatcher de que “no hay alternativa”.
Dos grandes movimientos que se pusieron en marcha en esos años fueron la desregulación y las privatizaciones. La desregulación se vendió como una suerte de emancipación: sin la intervención del Estado, la economía desarrollaría todo su potencial, que las regulaciones habían tenido maniatado y entraríamos en el paraíso del crecimiento acelerado. Nadie recordó que si se prohibió que los niños trabajasen a finales del siglo XIX fue por las regulaciones estatales, no por la presciencia del mercado.
En lo que se refiere a las privatizaciones, el paradigma era que el sector público nunca podría hacer las cosas mejor que el privado, con lo que procedía la venta de las empresas públicas. Nadie se paró a pensar que existen monopolios naturales como las carreteras, que tal vez sea mejor que pertenezcan al Estado. Tampoco nadie se paró a pensar que la corrupción existe y que lo mismo esas empresas públicas que costó tanto montar, se venderían a precio de saldo a los amiguetes del oligarca de turno. Ése es uno de los grandes fallos del neoliberalismo: asumir que las personas son entes absolutamente racionales que sólo buscan maximizar el beneficio. Me recuerdan irónicamente al sistema comunista soviético, que creía que existía un homo soviéticus, desinteresado, sacrificado y entregado a la causa. Las ideologías que cometen los peores errores son las que se olvidan de que los hombres son imperfectos, egoístas e ignorantes.
Otros temas
