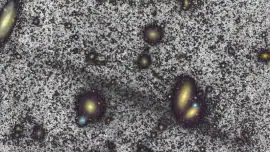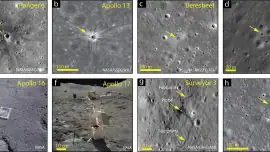Durante sus primeros 800 millones de años, el universo fue una especie de cámara opaca de donde la luz no podía escapar. Pero esa “edad oscura” llegó a su fin, el “humo” se disipó y las primeras estrellas y galaxias se hicieron visibles. La forma exacta en que tuvo lugar ese proceso ha sido, hasta hoy, uno de los mayores rompecabezas a los que se ha tenido que enfrentar la astrofísica moderna. Ahora, analizando imágenes del telescopio espacial Hubble, un grupo de astrónomos cree tener, por fin, la respuesta: la “niebla” fue barrida por una ola de radiación ultravioleta procedente de la primera generación de galaxias. Sus conclusiones aparecen publicadas esta semana en Nature.
Durante sus primeros 300.000 años de existencia, el universo estaba tan caliente (y sus niveles de energía eran tan elevados), que las partículas subatómicas, viajando en todas direcciones y colisionando caóticamente entre sí, formaban un “caldo” denso y ardiente en el que ni siquiera era posible que se organizaran en átomos.
En otras palabras, los protones no conseguían “capturar” electrones para formar átomos de hidrógeno, que es hoy el elemento más abundante, con diferencia, de todo el universo. Y si alguno casualmente lo lograba, el naciente enlace atómico quedaba imediatamente roto por la fuerza de las múltiples y continuas colisiones con otras partículas.
Sin embargo, 300.000 años después del Big Bang, el joven universo ya se había expandido (y por lo tanto enfriado) lo suficiente como para que las partículas sueltas empezaran a “relajarse” y a formar los primeros átomos estables de materia ordinaria. Dado que el hidrógeno es el más simple de todos los átomos, el universo, a partir de entonces, empezó a llenarse de ese gas. Y como una de las propiedades del hidrógeno es su capacidad para absorber la luz, el joven universo quedó envuelto por completo en las tinieblas.
Fue así como el universo entró en la “edad oscura”. Un manto negro e impenetrable tras el cual aquellos átomos empezaron, muy lentamente al principio, a juntarse en nubes de hidrógeno cada vez más densas y que a su vez, gracias a la acción de la gravedad, dieron lugar a las primeras estrellas y galaxias.
Así, en la intimidad más absoluta, nuestro universo empezó a poblarse con las estructuras que hoy nos son familiares. El “velo” no cayó hasta cerca de mil millones de años después, cuando algún tipo de radiación ionizó el hidrógeno, convirtiéndolo todo en una sopa transparente de iones y electrones durante un periodo de varios cientos de millones de años más. Un periodo que los científicos conocen como la “Epoca de la reionización”.
A pesar de que los investigadores siempre habían sospechado de las primeras galaxias como fuente principal de esa radiación ionizante, nunca habían conseguido pruebas de que, efectivamente, fuera así. Por eso, durante varias décadas, se han ido proponiendo diversas teorías y mecanismos que pudieran explicar el fenómeno. Radiación intensa emitida por los primeros agujeros negros, la energía resultante de colisiones de partículas de materia oscura… El problema, sin embargo, es que ninguna de estas hipótesis ha podido ser probada.
Sencillamente, los investigadores tenían demasiado poca información sobre el tema como para hacer conjeturas mínimamente viables. Y no ha sido hasta hace muy poco que han empezado a tener herramientas, como el Hubble, capaces de obtener imágenes nítidas de aquellas épocas remotas y a miles de millones de años luz de distancia.
El paso definitivo se dio después de la última actualización de los instrumentos del telescopio espacial en 2009. En concreto, de su Cámara de Gran Angular 3 (WFC3), capaz de resolver en imágenes claras el tenue brillo de galaxias a “solo” 800 millones de años del Big Bang. Hace apenas un par de semanas que este instrumento excepcional logró captar el objeto más distante observado hasta la fecha, a más de 13.000 millones de años luz de distancia.
Ahora, un equipo de investigadores liderado por Brant Robertson, astrofísico del Instituto de Tecnología de California ha utilizado algunas de las imágenes obtenidas por la WFC3 para echar, directamente, la culpa a esas galaxias de la “Epoca de reionización”.
Contando el número de esas galaxias extremadamente distantes en las fotos del Hubble, Robertson y sus colegas estimaron la cantidad de radiación ultravioleta emitida por ellas. Para calcular después cuánta de esa radiación se emitía al medio intergaláctico que, como hemos visto, en aquellos tiempos esaba formado fundamentalmente por hidrógeno.
Fue entonces cuando se dieron cuenta de que había un número más que suficiente de fotones ultravioleta para ionizar la práctica totalidad del hidrógeno que había en el universo en la época en que éste se hizo transparente.
A pesar de que queda aún mucho por conocer sobre estas primeras galaxias (como su número y tipo de estrellas), lo que sí que está claro, asegura Robertson, es que “son extremadamente azules”. Lo cual significa que en su interior se estaba formando un gran número de nuevas estrellas, el tipo de acontecimiento capaz de producir cantidades enormes de radiación ionizante.
El punto débil de la investigación, admite el propio Robertson, es la incertidumbre a la hora de calcular el número real de galaxias que había en aquél momento, algo que puede hacer variar tremendamente la cantidad de radiación ultravioleta emitida. Por eso quiere utilizar la potente cámara del Hubble para conseguir imágenes aún más lejanas y detectar galaxias aún más débiles. Algo que conseguirá aumentando aún más los ya largos tiempos de exposición.
Sólo entonces podrá confirmar del todo sus sospechas, y desvelar el misterio de cómo nuestro universo pasó de la oscuridad a ser transparente.