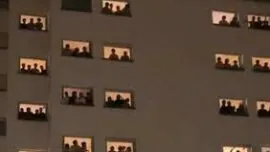Venía una noticia hoy sobre los problemas a la hora de cubrir la demanda de empleo para recoger la fresa en Huelva esta temporada. Con una alta tasa de paro y más de 20.000 puestos ofrecidos, no llegaban a mil los presentados, ni el 5%.
En ningún lugar de la noticia se hablaba del salario, lo que debería ser necesario en estos casos. “Al salario vigente” solo se ha cubierto un 5% del total.
Este tipo de casos son interesantes para asistir a la lógica de liberalismo económico instalada en la cabeza de las personas. Una lógica que empieza a ser una forma de incivismo.
La reacción de gran parte de la derecha con el asunto es demencial. La culpa es del PER, sostienen. Es un asunto muy complejo en el que solo se me ocurren dudas, pero explicar la situación del milenario campo andaluz por el PER parece un poco simplista. Además, ninguno de estos contratos de temporada solucionan gran cosa al trabajador. Son pocos días o semanas de trabajo. Los sistemas de subsidios funcionan precisamente en áreas de trabajo agrícola temporal y lo ideal sería compatibilizar el empleo público y el privado.
Un usuario de Twitter matizaba la respuesta. Se trata del diseño de los incentivos. Al contar la antigüedad en los programas de empleo público, darse de alta supondría perder posibilidades de ser contratado para seis o doce meses.
¿Perdería usted seis o doce meses de salario por un mes de trabajo?
Incentivos mal diseñados, pero sobre realidades humanas amplias.
Vayamos un poco más allá. La provincia no es capaz de cubrir esa oferta de puestos de trabajo, pero tampoco el país. La salida del empresario es ir a Marruecos a por la mano de obra.
¿Cómo se explica que vayan de Marruecos y no a La Mancha, Extremadura o al resto de Andalucía? ¿Una cultura de subsidios ha corrompido las ganas de trabajar en toda la Península Ibérica? ¿El mismo sitio del que hasta hace nada salían miles de personas para vendimiar en Francia?
Esto ocurre en el campo andaluz y en muchos otros lugares del planeta: la importación de mano de obra del tercer mundo. Cuando en Marruecos no quieran trabajar (a ese salario) vendrán de Senegal.
O sea, que el PER solo no es. Debe de ser algo, digamos, más estructural.
Pero entre las inteligencias liberales, que han desarrollado una lógica infalible al servicio de los intereses exclusivamente empresariales, no se ve un solo comentario sobre la flexibilidad de ese mercad laboral. ¿Dónde está aquí la famosa flexibilidad?
Si hay un problema de oferta o demanda de trabajo, ¿no se debería mover el precio del factor, en este caso el salario? ¿Por qué el salario no se mueve? ¿No habría que flexibilizarlo? No es flexible por el PER, dicen. El PER tiene la culpa. No la resistencia del empresario a mover las condiciones que ofrece.
Es bastante sospechoso que no aparezca la palabra fetiche: monopolio. Que nadie hable de los poderes de negociación en este mercado en cuestión. Eso debería darnos una pista.
Subir el salario afectaría a los costes tanto como para afectar al precio del producto, te informan. Claro. Pero entonces, ¿es solo viable ese producto a unos costes laborales que solo cubren desde el tercer mundo?
Si es así, dígase. La inmigración es necesaria, pero esto no es un asunto cultural ni humanitario. Es una necesidad sectorial, empresarial.
Ya sabemos cuáles son los incentivos de los trabajadores agrarios, sabemos, nos informan estos informados liberales, que están distorsionados por la “mamandurria” del subsidio socialista. Bien, pero es lícito preguntar: ¿Cuáles son los incentivos de los empresarios para mover el salario si pueden importar mano de obra africana?
Aquí entra lo que nos explica el trabajo de George J. Borjas en Estados Unidos. La inmigración tiene un impacto a la baja en el salario del trabajador con el que compite. Introduce una tensión a la baja en sus salarios. Aunque beneficia al empresario y beneficia al consumidor del país.
De nuevo, la inmigración como elemento de redistribución, como fenómeno que afecta desigualmente y por tanto de manera conflictiva.
Podríamos incluso verlo de otra forma. Verlo así: los trabajadores agrarios andaluces están siendo perjudicados en beneficio de un sector empresarial y del resto de consumidores nacionales.
Esa es otra óptica posible, además de la ya acostumbrada que culpabiliza al parado.
Otro asunto llama la atención en relación con esto: la libertad. La libertad de los demás. El entendimiento de la libertad económica extendido popularmente tras años, décadas, de propaganda “liberal” en los medios de la derecha española. Los taxistas debían, según nos decían, aceptar que pisotearan sus derechos y condiciones por una competencia no del todo legal sobre la base de un nuevo modelo tecnológico que desarrollarían Uber y Cabify. Primaba aquí la lógica fácil de la libertad del consumidor. Ni leyes, ni reglamentos, ni criterios de orden urbano, ni la costumbre o la prudencia: la libertad de escoger debe imperar. Nada debía oponerse a ello. “Nuestra libertad está por encima de los derechos ‘monopolísticos’ de los taxistas”, decían. ¡Gremio obsoleto! ¡Vendrán los robots! ¡Que se resignen a morir!
Bien. Basta que el foco se traslade al ámbito rural para que la libertad se vea con ojos un poco distintos. Para empezar, el salario ya no se puede mover (tampoco el precio). La segunda libertad vulnerada es la del trabajador, que debe ser obligado a aceptar eliminando toda ayuda o sistema que eleve su coste de oportunidad, su capacidad para negarse o su mejor opción alternativa. Pero sobre todo: a nadie se le ocurre pensar que, siguiendo la realidad del mercado, la fresa española pueda no recogerse. No. Nadie quiere eso. Desde ningún punto de vista. Por tanto: ábrase la puerta a los trabajadores africanos.
Así, en la población se desarrollan con absoluta docilidad unos argumentos en virtud de los cuales el taxista y el jornalero se tienen que someter porque sí a la tecnología americana y al salario africano. Tecnología americana, salarios africanos.
A esto lo llaman libertad, pero la única coherencia que le encuentro es una coherencia de consumidor. La defensa de unos intereses parciales, personales, de consumidor. A esto se le llama libertad, pero no tiene nada que ver con ello y debería inventarse una palabra que la sustituyera. No es algo sagrado que imponga un recto criterio unívoco de eficiencia por el que someter a unos y otros, sino un juego de intereses en conflicto.