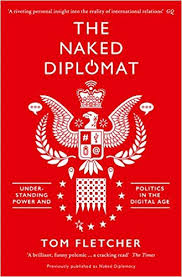
Tom Fletcher fue el Embajador británico en el Líbano de 2011 a 2015. Anteriormente había tenido una carrera apasionante, siempre pisando moqueta y codeándose con los poderosos. En Líbano fue un Embajador que no dejó indiferente… o al menos, eso afirma él. Además de todo eso ha escrito el libro sobre la diplomacia más vendido en el Reino Unido, “El diplomático desnudo”, cuyo subtítulo es “Comprendiendo el poder y la política en la era digital”. Ahí es nada.
La primera parte del libro es un breve repaso histórico a la Historia de la diplomacia. La diplomacia, posiblemente, fuera inventada por un neandertal llamado Ug, que era más bajo y debilucho que sus congéneres. Ug comprendió que si quería que sus genes pasasen a la siguiente generación, no podía basarse en la fuerza bruta, sino que tenía que recurrir a la persuasión y a la negociación; había nacido la diplomacia.
La diplomacia tal y como la entendemos actualmente, con sus Embajadas residentes y demás, nace en Europa a finales del siglo XV. Anteriormente lo habitual era enviar emisarios ad hoc, para trasladar mensajes, llevar regalos o realizar gestiones específicas. En ocasiones se podían utilizar los servicios de algún comerciante que ya estuviera instalado en el país. Una peculiaridad de aquella diplomacia premoderna es que no era monopolio de los monarcas. Así, era posible que, pongamos, el municipio de Burgos mandase un enviado a las cortes aragonesas para pedir un trato de favor para los paños burgaleses. El monopolio regio sobre la diplomacia fue parte del proceso que llevó a la constitución del Estado-nación moderno, el cual asumió poderes exclusivos que antes habían estado repartidos por toda una variedad de jurisdicciones.
Lentamente fueron surgiendo los usos diplomáticos y protocolarios, hasta llegar a la Paz de Westfalia (1648) en la que se reconoció la igualdad soberana de los Estados (al menos sobre el papel), que ya no estarían sometidos a poderes supranacionales como eran el Imperio y el Papado (la Unión Europea vino mucho después).
Un momento clave para la diplomacia sería el Congreso de Viena (1815), que tuvo mucho más que ver con la Conferencia de San Francisco de 130 años después, que con la Paz de Westfalia de 160 años antes. Aquí no se trataba de un mero chalaneo de territorios entre vencedores y vencidos, sino de crear un orden que asegurase la paz de Europa. Del Congreso de Viena saldría incluso la primera organización internacional: la Comisión Central para la Navegación del Rhin. Otra idea con futuro que saldría de Viena es la de que todos los Estados soberanos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Desde el comienzo del Congreso, el Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia decidieron que ellos llevarían la batuta y que consultarían a las demás naciones sólo cuando fuera necesario; ya procurarían que nunca fuera necesario. Francia se convirtió en el adalid de los pequeños Estados marginados. Los cuatro grandes decidieron incorporar a Francia a sus filas y en ese momento Francia se olvidó de los pequeños Estados. El concepto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de NNUU, había nacido. Por cierto, que éstos son también son 5 y de las 5 potencias que lideraron el Congreso de Viena, tres están en el Consejo de Seguridad a título Permanente: Rusia, el Reino Unido y Francia.
El Congreso de Viena trató de conseguir dos cosas. La primera, bajo el impulso de Metternich, era pretender que la Revolución Francesa no había sucedido y encorsetar a Europa con los lazos del Antiguo Régimen. El apaño fue funcionando (Nápoles y España fueron víctimas de él cuando intentaron darse regímenes liberales) hasta 1830, cuando la Revolución de ese año en Francia se llevó por delante al Rey Carlos X y dio paso a un ciclo de revoluciones liberales. Más éxito tuvo en su segundo objetivo: dar a Europa un orden estable, que garantizase la paz. Viena dio a Europa un siglo de paz.
El orden de Viena se vino abajo por la misma razón por la que las pastillas de los frenos se desgastan: nada dura. El orden creado en 1815 cada vez lo tuvo más más difícil para ir integrando nuevas realidades: la Alemania e Italia reunificadas; la expansión colonial; la rivalidad por los nuevos mercados extraeuropeos… A menudo se ha presentado la I Guerra Mundial como un fallo de la diplomacia, casi como un accidente inesperado. Yo creo que para 1914 se habían acumulado tantas contradicciones en el sistema internacional, que estaba que reventaba las costuras de Viena. No tenía por qué ser una guerra mundial, pero algo tenía que ocurrir antes o temprano que diera al traste con lo que quedaba de los mimbres de Viena.
La Conferencia de Yalta de 1945 tal vez fuese la última de las conferencias del viejo estilo en la que los líderes de las potencias vencedoras redistribuyen las cartas de juego. Metternich no se habría sentido fuera de lugar en Yalta; en cambio, no habría sabido encontrarse en ninguna de las conferencias posteriores. No me imagino a Metternich en ninguna de las conferencias del siglo XXI, en las que los líderes van a leer textos precocinados sobre temas tan abstrusos como el Tratado Antártico o Mujer, Paz y Seguridad y en las que todo lo importante ha sido discutido y acordado antes de que comience la conferencia. En las conferencias modernas lo principal es que sirven de lugar de encuentro para los líderes. No tiene precio poder encontrarte en el espacio de una tarde y en una sala a cinco homólogos tuyos, en lugar de tener que coger sendos aviones para ir a visitarlos a sus países. Y antes de que alguien me lo pregunte: no, una videoconferencia no es más que un pobre sustituto de un encuentro en persona.
Los diplomáticos del Congreso de Viena pertenecían todos a la nobleza. Eran gente que se conocían mejor entre ellos que lo que conocían a las naciones a las que supuestamente representaban. La democratización del cuerpo diplomático tardó mucho en llegar. Yo creo que fue a partir de la I Guerra Mundial, que dio al traste con toda una manera de entender la sociedad, que empezaron a entrar los primeros plebeyos en las filas de la diplomacia. En la actualidad, la mayoría de los servicios diplomáticos son un reflejo de la sociedad a la que sirven, si acaso con un predominio de los funcionarios procedentes de las clases profesionales.
En el último capítulo de la primera parte, Fletcher se pregunta por lo que hace al buen diplomático. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la diplomacia ha cambiado mucho. En mi tiempo, aún quedaban los ilusos que aspiraban a volver a negociar el Congreso de Viena y que pensaban que todo lo que no fuera firmar la Paz de Versalles era demasiado poco para ellos. Hoy la gente entra en la carrera diplomática, sabiendo que tendrá que visitar a condenados en cárceles infectas, pasar horas discutiendo si en el país X se cometen graves violaciones de los Derechos Humanos o bien serias violaciones de los Derechos Humanos, estar de plantón un sábado en el Consulado por si un compatriota quiere comprobar que está en el censo electoral, ver cómo sellan un féretro con un cadáver destrozado en su interior, saberlo todo sobre la explotación de los recursos pesqueros… Y luego está la pesadilla de la mayor parte de los diplomáticos, al menos de los sensatos: las recepciones. Ferrero Rocher, el champán francés y l@s elegantes y bellísim@s damas o caballeros quedan para los anuncios. La realidad se aproxima más a canapés correosos, espumante si hay suerte, y tediosas conversaciones con una señora aburrida que admira mucho a tu país.
Para Fletcher, las virtudes que todo buen diplomático debería tener son: capacidad de crear confianza. Pero ojo, hay que ser sincero, sin doblez; modestia, tan inapreciable como difícil de encontrar; capacidad de mantener la calma; no caer en el síndrome de Estocolmo y no olvidar nunca cuál es el país al que estás representando; no perder el contacto con la realidad, con la vida de la calle, sobre todo con la de tu país; estar preparado para romper las reglas si es para un bien superior; ser honesto. La mentira y la doblez pueden conseguir alguna cosa en el corto plazo, pero a la larga traen desprestigio y el diplomático desprestigiado deja de servir para los fines para los que su Estado le envió; ser accesible, flexible, con sensibilidad intercultural y capaz de improvisar.
Fletcher acompaña el capítulo con algunas citas de personajes que han reflexionado sobre la diplomacia, que no puedo resistirme a transcribir: “Diplomacia es hacer y decir las cosas más desabridas de la manera más agradable” (Isaac Goldberg); “Un diplomático es un hombre que siempre se acuerda del cumpleaños de una mujer, pero nunca recuerda su edad” (Robert Frost); “Diplomacia es el arte de decirle a alguien que se vaya al infierno de tal manera que pida la dirección” (Winston Churchill).
La segunda parte del libro,- la que parecía prometer más-, trata del impacto que las nuevas tecnologías han tenido sobre la diplomacia. En esta parte, Fletcher menciona repetidamente y sin ninguna modestia (virtud del diplomático que aquí olvida) el uso que hizo de las redes sociales como Embajador en Beirut. Uso exitoso, desde luego, porque Fletcher no tiene abuela.
Pienso que el concepto que tiene Fletcher de las redes sociales peca de optimista. Las ve como herramientas que permiten que los ciudadanos se expresen, conozcan los grandes temas que les afectan e interactúen entre sí. El libro es de 2016. Ya por aquella época éramos conscientes de que las nuevas tecnologías podían servir para que regímenes autoritarios controlen a sus ciudadanos y sofoquen la libertad de expresión, para difundir el discurso del odio, para propagar noticias falsas… Si en 2016 podíamos pensar que los beneficios de las redes sociales superaban a sus perjuicios, en 2019 ya no estamos tan seguros.
Leyendo las grandes iniciativas digitales que tuvo Fletcher en Líbano (campaña en Twitter para que la gente dijera lo que harían si fuesen presidentes de Líbano, una flashmob de escolares para resaltar la unidad del país, una sesión de preguntas y respuestas por Twitter con el Primer Ministro del Líbano…), me pregunto si las redes sociales no serán más relumbrón que sustancia. Fletcher comenta entusiasmado los likes que tuvo cada una de sus iniciativas, pero yo me pregunto si más allá del brillo inicial, quedó algo sólido en el largo plazo. Creo que, como tantos otros, está tan fascinado por el juguetito de Twitter o de Facebook, que se olvida que lo importante es el contenido que se le dé y para lo que sirva en el mundo real más allá de los likes.
Como todos aquéllos que sienten el gusanillo de la geopolítica, Fletcher intenta imaginarse hacia dónde se encamina el mundo. Como todo el que esté un poco enterado, comienza dándole un capón a Fukuyama y a su tesis de que la democracia occidental era el destino ineludible al que se dirigían todos los países. O bien se equivocó de parte a parte, o bien de un tiempo a esta parte varios países se han puesto a buscar un atajo por algún lado y todavía no lo han encontrado.
Los vaticinios de Fletcher son de sentido común. EEUU seguirá siendo la gran potencia, pero en declive. Su dependencia del capital extranjero, el desgaste producido por las guerras de Irak y Afganistán, su polarización política son otros tantos elementos que apuntan a que está declinando. Europa está en declive o en caída libre, según lo optimista que quiera ser uno. Está envejeciendo y los ciudadanos se sienten crecientemente alienados de las instituciones comunitarias. China está en ascenso, aunque su modelo descansa en altas tasas de crecimiento que no son sostenibles. India y Brasil apuntan maneras de gran potencia. Para Fletcher lo más probable es un orden internacional en el que no haya una potencia hegemónica.
En cuanto a las instituciones internacionales, Fletcher cree que están en crisis y que cada vez representan menos a la mayoría del planeta. También los Estados están en declive. En su opinión en el futuro aumentará el poder de las grandes empresas, de las ONGs y de las ciudades. También aumentará el poder de los individuos gracias a las nuevas tecnologías. Me gustaría compartir ese optimismo. Yo veo las nuevas tecnologías como poderosas herramientas para controlar a unos ciudadanos que entre tanto están compartiendo vídeos de gatitos.
Otros temas
