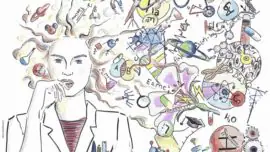Sin embargo, la cuestión es de todo menos sencilla. Existe el riesgo de pensar que los animales disfrutan de versiones reducidas de la “vida interior” humana, y que se rigen por nuestros mismas necesidades y parámetros. También está el problema de aceptar, que en realidad hay muchas cosas que no podemos saber, porque solo podemos observar comportamientos exteriores de algo tan profundo como es la mente, cargada de estímulos, instintos o pensamientos. Fernando Colmenares, catedrático de psicobiología y etología en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) quizás pueda arrojar más luz a esta cuestión. En la actualidad sus principales investigaciones se centran en el estudio de la prosocialidad y el juego en primates y en la especie humana.
-¿Se puede decir que los animales sienten emociones?
Si definimos las emociones en los términos que se definen las emociones humanas, la respuesta más prudente sería que no lo sabemos. No obstante, muchos opinan que hay algunas emociones humanas básicas que es probable que sean compartidas por distintas especies animales en función de su proximidad filogenética a la especie humana. Otros opinan que hay que adoptar la postura extrema que afirma que según el principio de continuidad evolutiva (el vaso medio lleno) habría que defender que las emociones de muchos animales (los más parecidos a nosotros) son básicamente idénticas (homólogas) a las nuestras y que lo que habría que demostrar es que no lo son. Las emociones humanas comprenden muchos componentes, neurofisiológicos, motivacionales, motores y subjetivos. Para asumir que la conducta de otras especies comparte todos esos componentes con la nuestra sería preciso ir más allá de demostrar que, bajo condiciones presuntamente similares, otras especies animales realizan conductas funcionalmente equivalentes, controladas por algunas de las mismas áreas cerebrales. Como siempre, el componente más difícil de comprobar empíricamente es la experiencia subjetiva que hay detrás de la conducta de un animal. Aunque hay opiniones dispares sobre este asunto, la posición mayoritaria es que de momento no hay indicios de que las emociones de los animales no humanos compartan todos los componentes de las emociones humanas, no tanto la capacidad de sentir, como la capacidad de “sentir que están sintiendo” (experiencia subjetiva de la emoción).
-¿Y se puede decir que piensan?
Yo distinguiría entre tener pensamientos, tener experiencias mentales (tener autoconciencia y pensar que se está pensando) y tener personalidad. En psicología comparada y en etología la corriente mayoritaria sostiene que muchos animales perciben, recuerdan, tienen intenciones y metas, toman decisiones, se comportan de forma estratégica, planifican, anticipan eventos, etc., es decir, “piensan”, si consideramos cualquiera de los procesos cognitivos anteriores como procesos mentales que merecen el calificativo de pensamientos. Sin embargo, esta misma postura considera que no existen pruebas sólidas y generalizables de que los animales no humanos tengan experiencias mentales. Por otra parte, en la actualidad casi nadie se opone a la hipótesis de la existencia de diferencias individuales estables a lo largo del tiempo y en distintos contextos (definición de personalidad) en muchas especies 4 animales. De hecho, uno de los términos utilizados para referirse a la personalidad en los animales no humanos es el de síndrome de conducta. Es importante aclarar que hay una diferencia muy importante entre reconocer que los animales piensan y reconocer que tienen personalidad. En el primer caso, como en el de las emociones, se trata de un proceso inobservable, mientras que en el segundo, basta con encontrar observaciones que se ajusten a la definición de personalidad (o de síndrome conductual) que ya he dado.
-¿Hay algún “rasgo humano” que nunca haya aparecido en animales?
Yo diría que hay muchísimos. Nuestro lenguaje, nuestra conducta cooperativa, nuestra cultura (los avances científicos y tecnológicos, el arte, la música, la literatura, etc.), nuestra organización social, nuestras instituciones, nuestras leyes y normas, nuestra moralidad, nuestra conducta violenta interpersonal e institucional (la guerra, el genocidio, la tortura), entre muchas otras, no tienen expresión equivalente en ninguna especie no humana.
-¿Qué rasgos mentales surgen con la vida en un entorno social a lo largo de la evolución?
Se supone que la vida social ha promovido la evolución de habilidades intelectuales sostenidas por la evolución del cerebro social. No obstante, tanto el tamaño del cerebro social, como la complejidad de las conductas sociales y de los sistemas cognitivos implicados en el procesamiento de información social varían ampliamente entre las especies sociales, incluso entre especies filogenéticamente emparentadas.
-¿Estarían relacionados estos rasgos con la capacidad de pensar y de razonar de forma más abstracta?
Es parte de la hipótesis de la inteligencia social y de la inteligencia cultural. Sólo la especie humana posee un paquete de pre-adaptaciones y capacidades que le permiten construir el tipo de sociedades culturales y de conductas interpersonales tan complejas que se observan en la especie humana. Según las hipótesis dominantes, las diferencias cognitivas, que incluyen capacidades de conectar con las emociones de los demás (empatía) y de entender lo que otros piensan (teoría de la mente), entre la especie humana y las demás especies son tan grandes que parece razonable plantear que se trata de diferencias cualitativas y no meramente cuantitativas.
-¿Cree que tiene sentido considerar a algunos animales como más inteligentes que otros, si todos han sufrido un proceso de evolución y se han adaptado a su entorno?
El modelo de la Escalera Natural planteaba que las especies se podían clasificar y ordenar en una escala de inteligencia. Sin embargo, una de las posturas más aceptadas en la actualidad, sustentada en el modelo del árbol evolutivo, es que existen diferentes inteligencias (por ejemplo, la física, la social, la cultural), y que diferentes especies pueden destacar más que otras en algunas inteligencias y menos en las demás inteligencias. No obstante, el debate sigue abierto, en parte por la dificultad de definir el concepto de inteligencia. Algunos sostienen que hay algunas dimensiones de la inteligencia que están intercorrelacionadas (que no son independientes, es decir, el que 5 puntúa arriba en una escala, también puntúa alto en las demás), y otros autores discrepan al respecto de esa presunta inteligencia de dominio general.
-De entre todo lo que queda por saber acerca de lo que piensan o sienten los animales, ¿qué es lo que más interesante le resultaría averiguar?
Hay que seguir diseñando experimentos que permitan responder a muchos de los interrogantes que sigue habiendo sobre las capacidades cognitivas (y emocionales) de los animales no humanos. Si uno postula que los animales están más cerca de la especie humana en su cognición, habría que resolver (o al menos avanzar en su resolución) la paradoja de la discrepancia tan tremenda que existe entre la conducta de esos animales y la conducta humana. Si los chimpancés son tan similares a los humanos en su cognición, como es posible que aparentemente hayan evolucionado tan incomparablemente poco desde el ancestro compartido con la especie humana. ¿Por qué no han explotado esa presunta sofisticación cognitiva en el medio natural?
-Y por último, me gustaría conocer su opinión personal. Teniendo en cuenta lo que usted ha estudiado, ¿cómo cree que se debe tratar a los animales, ya estén en explotaciones ganaderas, en una casa, en la naturaleza o en una jaula de laboratorio?
Yo no creo que la ética o la moralidad sean el resultado de la existencia de un orden natural creado por un ser superior. Por tanto, no creo que la naturaleza siga reglas morales. Los valores morales son artefactos de la cultura humana y, por tanto, varía entre diferentes personas, entre diferentes grupos humanos y entre épocas distintas. Es razonable esperar que algunas personas (o grupos) del primer mundo, aprovechando su posición privilegiada (en términos de educación y bienestar económico), defiendan posturas muy diversas acerca del trato que debe dispensarse a los animales y acerca de la manera en la que hay que gestionar los recursos naturales (y la conservación de las especies). Es esperable que muchas de esas posturas resulten paradójicas (por utilizar un adjetivo muy tibio) en un contexto en el que, al mismo tiempo, esas mismas personas (o grupos) se muestran insensibles ante la desigualdad, la injusticia o la guerra que sufren muchos millones de sus conciudadanos del mundo. Personalmente discrepo de las posturas antropomórficas que defienden un trato privilegiado para las especies que presuntamente más se asemejan a la nuestra (una rehabilitación del antropocentrismo) y que se muestran insensibles al principio de la discontinuidad evolutiva (el vaso vacío). Comparto la idea de que hay que conservar la biodiversidad, pero no estoy de acuerdo con que haya que hacerlo a costa de negar lo que es obvio, es decir, que cada especie es única. Como biólogo evolutivo no puedo aceptar que las campañas de conservación de la naturaleza se articulen a costa de una visión distorsionada del proceso evolutivo y del árbol de la vida.