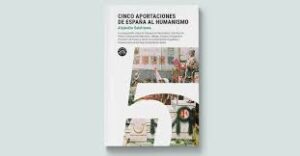
Desde que Felipe II cerró las universidades extranjeras a los estudiantes españoles y prohibió la entrada de determinados volúmenes al territorio de la Monarquía, los españoles hemos vivido acomplejados, convencidos de que nos habíamos quedado a la zaga y no teníamos nada que aportar al pensamiento mundial. Lo primero es cierto. España estuvo ausente de los grandes debates filosóficos y políticos europeos de los siglos XVII y XVIII. La cerrazón impuesta por Felipe II al inicio de su reinado había dado sus frutos de aislamiento intelectual. Sin embargo, la segunda afirmación no es cierta. España sí que aportó cosas al pensamiento mundial en ese período del siglo XV hasta mediados del XVI en el que España fue uno de los focos del humanismo. E incluso tuvimos qué aportar a partir del siglo XIX una vez que comenzamos a salir del sueño que nos había impuesto Felipe II.
Alejandro Salafranca en “Cinco aportaciones de España al humanismo” aborda cinco momentos de los que podemos estar orgullosos, cinco momentos en los que nada de estar a la zaga. Salafranca escribe con mucha erudición y de manera muy amena y, encima, nos muestra muchas cosas que no fueron como nos las han contado.
Comencemos con Antonio de Nebrija. La idea que tenemos de él es que compuso la primera gramática en lengua castellana y que defendió un idioma castellano imperialista que al mismo tiempo iría acompañando la empresa imperial y se vería fortalecido por ésta. Pues bien, nada de eso. La obra que le dio la fama en su tiempo no fue la Gramática de la Lengua Castellana, que pasó casi desapercibida, sino las “Introductiones latinae” con las que renovó la enseñanza del latín. No sé trataba solamente de lograr que los estudiantes tuvieran un mejor conocimiento del latín, se trataba de proporcionarles un acercamiento directo a la cultura greco-romana, un acercamiento no mediado por textos escritos en un latín macarrónico. El éxito de la obra (siete reimpresiones en el siglo XV y cuarenta en el XVI) se debió a que respondía a una necesidad que se había hecho sentir en la sociedad culta europea. Y su éxito no se limitaría a Europa. Las Introductiones fueron muy usadas en Hispanoamérica para enseñar latín a las élites indígenas e introducirlas de la cultura castellana.
¿Por qué fue la Gramática la que adquirió renombre posteriormente y no las Introductiones? Fue una cuestión de mitos nacionales. La idea de que la lengua castellana había tenido su propia gramática antes que casi todas las europeas daba un pedigrí a la nación española decimonónica en un contexto en el que estaba muy necesitada de logros que exhibir.
La famosa frase nebrijense de que “la lengua es compañera del imperio” está sacada de contexto y por eso parece que dice lo que no dice. La frase completa es: “… siempre la lengua [¡¡¡se está refiriendo al latín y a la relación que mantuvo con el imperio romano!!!] fue compañera del imperio; y de tal manera lo siguió, que justamente començaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída entrambos.” Más tarde añade: “Después que vuestra Alteza [le habla a Isabel la Católica] metiesse debaxo de su iugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos tenían necesidad de recibir las leyes quel vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua, entonces, por este mi arte, podrían venir en el conocimiento della.” Aquí no hay una defensa ideológica de la superioridad del castellano, sino la constatación pragmática de que su difusión entre los pueblos sometidos es necesaria para un mejor funcionamiento de la maquinaria del Estado. ¿Suena imperialista? Pensemos que en aquella época a nadie en Europa se le ocurría que la protección de las lenguas minoritarias fuera un valor en sí misma.
El siguiente hito es la Escuela de Salamanca y Francisco de Vitoria. La Universidad de Salamanca era en el siglo XVI una de las cuatro grandes universidades europeas, junto a Oxford, París y Bolonia. Y si tuviéramos que elegir una quinta universidad para ese palmarés, ésta sería sin duda la Universidad de Alcalá, fundada por Cisneros y que en pocos años había logrado atraer a lo más granado de los humanistas peninsulares.
La Escuela de Salamanca renovó la teoría política europea, que llevaba más de un siglo en crisis. Su fundador, Francisco de Vitoria, dio una respuesta intelectual a los principales debates del momento. Negó la teoría de los dos órdenes, Papado e Imperio, en el que el segundo coadyuvaba a los fines espirituales del primero. El Papado carecía de autoridad temporal salvo en lo que se refiere al gobierno de la Iglesia. Su autoridad es espiritual. El Imperio carece de poder universal. Los nuevos Estados-nación son soberanos y no le están supeditados.
Vitoria también contradijo al maquiavelismo. Su punto de partida es la bondad y sociabilidad de la naturaleza humana. El gobernante obtiene el poder del Estado y es dueño del mismo, pero no propietario. No puede usar los bienes del Estado a su libre antojo. Su poder se ve limitado además por los derechos naturales de los gobernados. Es decir, adiós “la razón justifica los medios”. Pues va a ser que no.
Vitoria introdujo el concepto de la guerra justa. El gobernante no puede recurrir a la guerra a su libre arbitrio y para fines de conquista. Hay una serie de causas tasadas que justifican la guerra. Y un principio subyacente: “en cuanto le sea posible, [el príncipe] debe guardar la paz con todos los hombres.”
Finalmente, se atrevió con la cuestión de la legitimidad de la conquista de las Indias. Su punto de partida es que los indios poseen razón y lenguaje como los españoles. En tanto que seres racionales tienen una dignidad y antes de la llegada de los españoles eran verdaderos dueños de sus repúblicas y no cabía desposeerlos sin más. Vitoria niega los títulos de conquista tradicionales y sólo reconoce unos pocos en los casos en los que los indios actuasen de mala fe, contra el derecho natural y fuese necesaria la conquista para garantizar la seguridad de los españoles.
Otros temas
