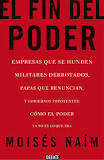
En 2013 Moisés Naím escribió “The End of Power. From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn’t What It used to be”. La tesis principal del libro es que el poder ya no es lo que era. Cambios sociales, económicos y tecnológicos han hecho que el mundo se llene de pequeños Davides que amenazan a los Goliats que venían controlando los dominios político y económico.
Comencemos definiendo lo que es el poder, que resulta casi tan complicado como definir lo que es el amor. La definición que da Naím es: “Poder es la capacidad de dirigir o impedir las acciones presentes o futuras de otros grupos o individuos”. O sea, imponerles mi voluntad. El poder se manifiesta mediante cuatro vías: 1) La fuerza, que va desde la del ejército invasor hasta la del jefe en cuya mano está despedirte; 2) La fuerza moral, que emana de códigos más o menos aceptados e interiorizados y cuyo respeto es más una cuestión de convicción que de coerción; 3) La persuasión o la capacidad de que otros sigan nuestras indicaciones sin recurrir ni a la fuerza y al deber moral. La publicidad, por ejemplo, recurre básicamente a esta vía; 4) La recompensa, que va desde la oferta de combustible a Corea del Norte para que abandone su programa nuclear, hasta los 600 euros que ofreces a una empleada para que te haga la casa, actividad que no haría sin esa contraprestación.
Las relaciones de poder suelen caracterizarse por largos períodos de equilibrio, que se rompen bruscamente bien por la aparición de una nueva fuerza, que cambia todos los parámetros, bien por la aparición de nuevos jugadores.
Un ejemplo de lo primero: para mediados del siglo IV se había establecido un equilibrio entre la Hélade y el Imperio aqueménida. Los aqueménidas no podían derrotar militarmente a unos griegos que les eran superiores táctica y armamentísticamente; los griegos, por su parte, divididos en pequeñas ciudades-estados, no podían aspirar a conquistar Persia. El genio militar de Alejandro Magno, unido al ejército macedonio, más numeroso que los ejércitos griegos tradicionales y con una caballería más capaz, rompió ese equilibrio e inclinó la balanza en favor de los griegos. Ésa fue la nueva fuerza que alteró los parámetros existentes.
En cuanto a lo segundo, una de las maneras más eficaces de conservar el poder es poner barreras altas a los competidores potenciales. Esto puede conseguirse de varias maneras. En ocasiones, los requisitos para entrar en el juego son tan elevados, que es casi imposible que aparezcan nuevos competidores; esto ocurre, por ejemplo, en la industria aeronáutica, donde el mercado global lo tienen prácticamente copado Boeing y Airbus y donde entrar demanda tales cantidades de capital y conocimientos técnicos, que resulta dificilísima la entrada de nuevas compañías. Otras veces, la fuerza de las marcas en el mercado es tal, que introducir una nueva que les haga competencia es muy complicado; un ejemplo lo tenemos en el mercado de refrescos de cola; en términos de capital y de tecnología, no se trata de un mercado excesivamente complicado. La dificultad estriba en competir con dos marcas muy establecidas,- Coca Cola y Pepsi-, y con redes de distribución muy potentes. Una tercera manera de poner barreras es simplemente ganándose a los legisladores y promoviendo regulaciones que dificulten la entrada en el mercado.
Un ejemplo muy claro de barreras a la entrada de nuevos competidores, lo tenemos en los partidos políticos. Un partido político de nueva creación tiene que afrontar, como poco, dos barreras muy importantes: la competición contra siglas ya muy implantadas y la necesidad de crear oficinas en todo el territorio y presentar candidaturas en todas las circunscripciones. El hecho de que las subvenciones a los partidos dependan de su tamaño y resultados electorales representa una barrera adicional, como lo es también que muchos sistemas introduzcan proporciones mínimas de votos obtenidos (entre el 3 y el 5%) para poder acceder al Parlamento. Y ya no hablemos de la ley electoral que se escoja. En el caso español, la ley d’Hont y la circunscripción provincial hacen que los terceros partidos esten habitualmente muy infrarrepresentados.
Tradicionalmente el poder iba asociado al tamaño más o menos desde que Sargón de Akkad mostró hace 4.500 años a las pequeñas ciudades-estado sumerias, que eran diminutas y no podían pensar en rivalizar con un imperio que las decuplicaba en tamaño y población. Desde entonces la historia de la geopolítica ha sido la historia de los esfuerzos de los Estados por engrandecerse. Incluso Estados como Venecia y los Países Bajos que se basaban en el comercio y las finanzas, procuraron crearse sus imperios territoriales. La misma querencia por los tamaños grandes la demostraron las grandes empresas capitalistas a partir del sigloXIX y aún sigue en nuestros días. Los tamaños más grandes permiten gestionar mayores recursos y reducir gastos vía economías de escala.
Para Naím lo que ha cambiado en relación al poder en este siglo XXI han sido las revoluciones del Más, la Movilidad y la Mentalidad.
Más, como su propio nombre indica, quiere decir que hay más de todo: más países, más productos, más tecnologías disruptivas, más gente… Dicho de otra manera, el mundo se ha vuelto más complejo. Cuando se crearon las Naciones Unidas en 1945 las componían 51 países, que se podían clasificar en cuatro grandes grupos: occidentales, socialistas, latinoamericanos y musulmanes; de latinoamericanos y musulmanes podía esperarse en esos momentos que se alineasen con Occidente. Había ciertamente grandes disparidades entre ellos, pero no tantas como ahora. En la actualidad NNUU agrupa a 193 Estados, que van desde el diminuto Nauru (21 kilómetros cuadrados y 11.500 habitantes) hasta la gigantesca Rusia (17 millones de kilómetros cuadrados y 144 millones de habitantes). En 1945 EEUU y la URSS podían tener una cuasi-certidumbre de lo que votarían las naciones. Hoy ya no puedes dar casi nada por sentado. De pronto el grupo de los pequeños estados insulares en desarrollo puede salirte por peteneras y utilizar sus 57 votos para alterar una resolución sobre el cambio climático o para oponerte a la Corte Penal Internacional tienes (EEUU) que crear una alianza ad hoc con Rusia, China, Arabia Saudí y Burundi. Gestionar esa diversidad y las coaliciones cambiantes que se forman en torno a los distintos temas puede ser una pesadilla.
La revolución de la Movilidad implica que ya no existen las audiencias cautivas, ni poblaciones homogéneas y que ningún tema es lo suficientemente global, que no se pueda convertir en local en unas elecciones. En el referéndum sobre la independencia de Sudan del Sur en 2011, participaron 150.000 sudaneses que residían en EEUU. Los candidatos presidenciales norteamericanos ya no tienen que procurar hacerse con el voto afroamericano únicamente; los 51 millones de latinos son otro electorado a tener muy en cuenta y poco falta para que el voto asiático-americano (21 millones, 6,5%) y el voto musulmán (3,5 millones en la actualidad, el 1,1% de la población) empiecen a contar. Los políticos tampoco pueden estar seguros de la información que llega a sus votantes. Ya no estamos en los tiempos en que censurar los cuatro periódicos influyentes y controlar la televisión estatal bastaba. Finalmente, ningún tema es lo suficientemente lejano o global como para que no pueda convertirse en una cuestión de política interior: la situación política en Venezuela, las negociaciones sobre el cambio climático, la capitalidad de Israel…
Por último tenemos la revolución de las Mentalidades. Las viejas seguridades sociales han saltado por los aires. Ya no podemos dar nada por seguro. La familia tradicional se resquebraja, mientras las tasas de divorcio no cesan de crecer. Incluso en el conservador Kuwait la tasa de divorcio en las parejas en las que ambos han ido a la universidad es del 47%. Las nuevas generaciones están más informadas que sus predecesoras y ya no respetan la autoridad. Se ha visto su influencia en temas como la lucha contra el cambio climático. En las democracias disminuye continuamente la confianza en los partidos políticos, en los líderes y hasta en las instituciones. La corrupción, la transparencia, la igualdad y la justicia social son cuestiones que importan cada vez más a los ciudadanos.
Las revoluciones apuntadas han hecho que los grandes poderes se vean más constreñidos en sus actuaciones y que su poderío sea más vulnerable que antes. Un dictador ahora tiene que atender también a la información que les llega a sus ciudadanos por las redes sociales. Un político democrático se enfrenta a una población más escéptica y mejor informada, así como a la falta de grandes consensos sociales, lo que le obliga a menudo a ir a la caza de nichos de votantes, algo mucho más trabajoso que cuando hace cincuenta años podía dirigirse al conjunto de la sociedad o a grandes categorías de votantes. Las grandes empresas se han vuelto en los últimos años más vulnerables a cuestiones de reputación; las filtraciones de datos incómodos han ocurrido siempre, pero hasta ahora no había existido un altavoz para difundirlas como el que nos proporcionan las redes sociales modernas; a esto además se une una menor tolerancia social hacia ciertas prácticas deshonestas y corruptelas. Los ejércitos han descubierto en sitios como Iraq y Afghanistán que el poder de fuego no basta contra una insurgencia motivada que te coloca en todas partes artefactos explosivos improvisados, facilísimos y baratos de montar.
Una consecuencia positiva de esta nueva situación es que la democracia parece que es un régimen que se adapta mejor a ella. El libro trae un anexo a cargo del académico Mario Chacón que demostraría que entre 1972 y 2008 las democracias han ido en aumento. Según Freedom House en 1972 el 28% de los países considerados eran democráticos; para 2002, la proporción era del 45%. A ello hay que añadir que países autoritarios han ido introduciendo pequeños cambios literalizadores: elecciones parcialmente libres, establecimiento de comisiones nacionales de Derechos Humanos…
Antes de sacar el champán para brindar, quiero recordar que el libro data de 2013 y que si tomamos como punto de referencia 2020, lo que advertimos es un retroceso de la democracia a nivel mundial y un deterioro de la calidad democrática en aquellos países considerados democráticos. Asistir a una conferencia sobre la salud de la democracia en el mundo a cargo del sociólogo norteamericano Larry Diamond es como para salir deprimido. Otro libro que se está leyendo mucho estos días es “Cómo perder un país: los siete pasos que van de la democracia a la dictadura” de la escritora y periodista turca Ece Temelkuran quien, además, sabe de lo que habla, si nos atenemos a la evolución de su país. Y, para terminar de indicar que hay algo que no funciona en la democracia, a pesar del candor de Naím, quiero sacar a colación una frase reciente de la ex-Secretaria de Estado Madeleine Albright: “No hay día en que, al levantarnos, no veamos en el mundo elementos que serían los primeros indicios del fascismo”. Recordemos que inicialmente los nazis llegaron al poder por la vía democrática.
Otros temas
